¿No se trata de simplemente abrir nuevas opciones que no obligan a nadie? Vale la pena cerrar con esa crucial pregunta. Porque esa es, desde luego, la pretensión de todos los defensores de la eutanasia. Ciertamente hay materias en que puede operar así. Pero como he mostrado aquí y en la columna anterior, lo que ocurre con la eutanasia es algo distinto.
%20(1).png&w=1200&q=75)
El profesor Benjamín Gajardo responde el miércoles a mi columna “Diez razones contra la eutanasia”. Su respuesta incluye acusaciones gratuitas –como la de
confundir la eutanasia con otros fenómenos–, y también extraños modos de sintetizar mi crítica (cuatro veces la caracteriza aludiendo con comillas a un “derecho general al suicidio”, siendo que jamás ocupo esa expresión). No son detalles menores, considerando que dice querer leer al otro “en su mejor versión”. Agradezco, sin embargo, su comentario y la oportunidad de volver sobre los puntos que me parecen cruciales.
El punto más decisivo, desde luego, es la naturaleza de la acción que discutimos, y si acaso al aprobarla entra al mundo una radical novedad que merece examen. Me parece que todos tenemos cierta conciencia de que ese es el caso. Es algo muy distinto de cuando, por ejemplo, se despenaliza el intento de suicidio. Ahí no es que se esté saltando a abrazar un derecho al suicidio, sino que se ha modificado nuestra comprensión del estado en que alguien podría intentarlo. Por lo mismo, como regla general sigue penalizada la asistencia al mismo. Es en ese plano, sin embargo, que se ubica la discusión sobre la eutanasia y sobre el suicidio asistido. Es esa la magnitud del paso que se da, y esa es la razón por la que la discusión tiene todas las ramificaciones que cualquier observador atento conoce. De ahí las preguntas que sin eufemismo alguno hay que plantearse. ¿Es correcto ampliar el número de formas legítimas de dar muerte? ¿Hay tipos de homicidio consensual que quepa ofrecer en nombre de la compasión? ¿Se altera la naturaleza de un sistema de salud al ofrecer algo así? ¿Cabe pensarlo como parte del derecho a la salud? Gajardo echa de menos más consideraciones normativas en mi texto, pero en la respuesta negativa a estas preguntas encontrará, obviamente, mi posición normativa más fundamental.
De aquí se sigue naturalmente el segundo punto, el vínculo entre la magnitud del límite cruzado y las consecuencias que previsiblemente se seguirán. En simple: hay una lógica de las cosas, por mucho que se la quiera contener con resguardos o “garantías inéditas”. El profesor Gajardo participa en su respuesta de la usual denuncia de las pendientes resbaladizas. Se las trata como una alarma retórica o derechamente como una falacia. ¿Se las trata así con razón? Nunca está de más recordar que además de ser el nombre de una falacia, las pendientes resbaladizas también existen en la realidad. ¿Cuándo se trata entonces de una falacia? Hay una falacia cuando alguien simplemente amenaza que haciendo A podríamos llegar a Z. No es falaz, en cambio, si se indica una causa por la que A conduce a Z. Este es, a decir verdad, uno de los puntos capitales en la discusión sobre la eutanasia. Lo que sus críticos llamamos a mirar es precisamente ese vínculo causal: que dada la envergadura del límite que se cruza (la eutanasia es mala en sí misma), es perfectamente posible atisbar lo que ocurrirá (como consecuencia de ese punto de arranque).
Gajardo considera, por cierto, razonable minimizar esas consecuencias. En Canadá, por ejemplo, nos advierte que la causal de salud mental está postergada hasta el 2027, por lo que no habría una tendencia a “liberalizar sin freno”. Es difícil resistir la tentación de recordarle que para eso faltan apenas unos quince meses, y que ese es el punto al que han llegado en apenas una década. Como intento por obviar la existencia de una pendiente resbaladiza, esto no es muy persuasivo. En otro momento nos dice que la evidencia de correlación entre aprobación de la eutanasia y aumento de los suicidios no asistidos es mixta: no todos los estudios muestran ese efecto sistemático de alza de suicidios por introducirla. Pero si yo estuviera argumentando a favor de la eutanasia temería haber concedido ya mucho al reconocer el carácter mixto de esa evidencia. Y así con sus restantes contraejemplos… De aquí no se sigue, por cierto, que esta lógica se despliegue de modo necesario e idéntico en todos los países. Pero sí tiene una fuerza que de un modo u otro se despliega. De ahí que los regímenes eutanásicos merezcan el escrutinio que nuestra discusión se ha resistido a darles.
Pero al margen de la discusión global, la existencia de esta lógica pesa también en un último punto. ¿No se trata de simplemente abrir nuevas opciones que no obligan a nadie? Vale la pena cerrar con esa crucial pregunta. Porque esa es, desde luego, la pretensión de todos los defensores de la eutanasia. En palabras de Gajardo, el Estado “puede ampliar opciones sin imponerlas”. Ciertamente hay materias en que puede operar así. Pero como he mostrado aquí y en la columna anterior, lo que ocurre con la eutanasia es algo distinto. Nadie en principio es obligado a la eutanasia (faltaba menos), pero es bien significativo que al haber eutanasia el permanecer en vida pase a ser fruto de una elección, no la posición por defecto. Como ese elemental hecho muestra, se introduce una nueva manera de pensar sobre la vida, y esa manera de pensar inevitablemente despliega sus consecuencias (cambian los incentivos para invertir en cuidados paliativos, cambia el modo de mirar vidas vulnerables, cambia la manera de mirar el suicidio, y así). Eso no es una “imposición”, pero tampoco es una simple ampliación de oportunidades. Ese es el hecho fundamental del que hay que hacerse cargo.



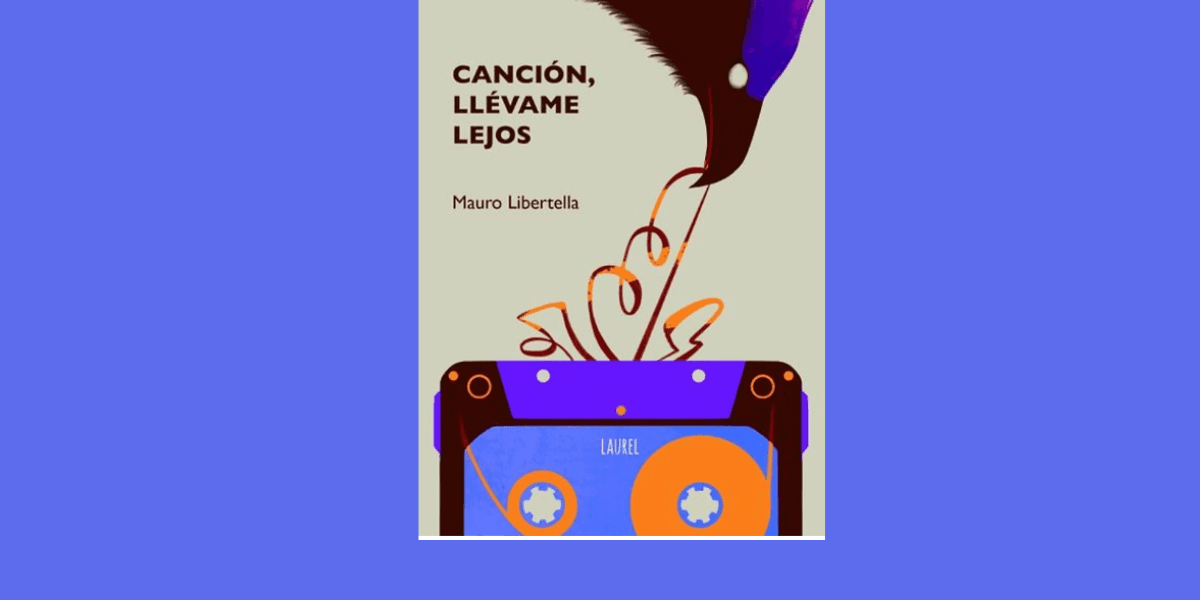
_4x3.jpg&w=3840&q=75)
%20(1).jpg&w=3840&q=75)


.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
