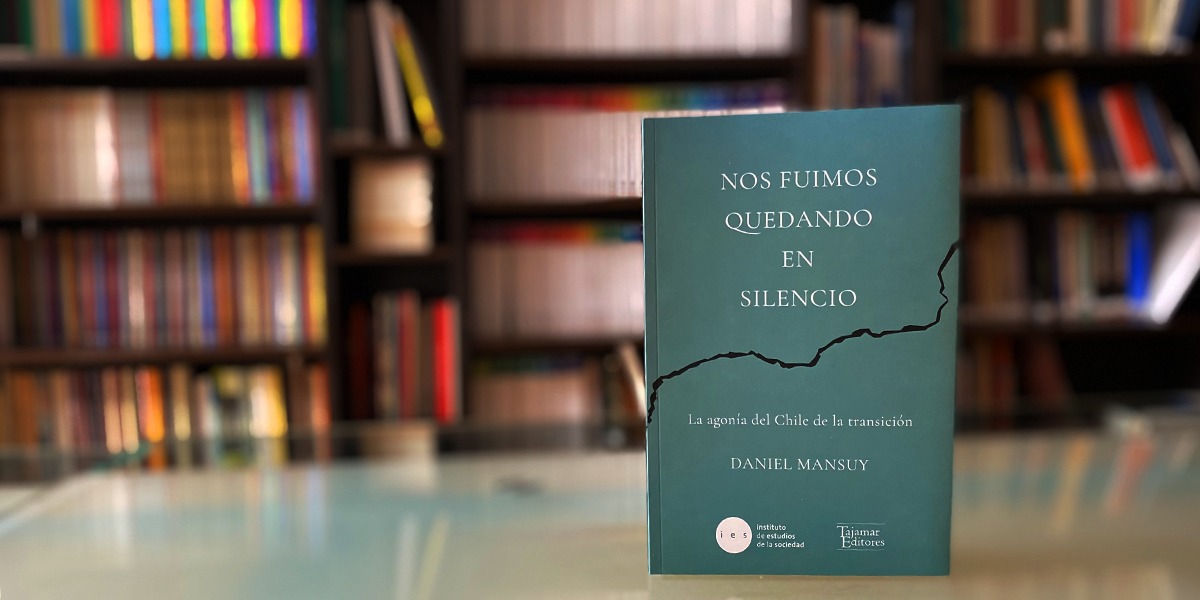Texto publicado el domingo 8 de noviembre de 2020 por El Mercurio.
A cuatro años de su publicación original en 2016, el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y Tajamar Editores preparan en lanzamiento de la nueva edición de este libro escrito por el académico de la Universidad de los Andes y columnista de “El Mercurio”, Daniel Mansuy. Entre sus novedades, este ensayo –que ha sido catalogado como uno de los mejores intentos por explicar el Chile actual– contará con un nuevo capítulo inicial, que abordará la crisis social y política desatada el 18 de octubre de 2019. Además, incluirá comentarios de Sol Serrano, Joaquín Fermandois, Carlos Correa y Giorgio Boccardo. Aquí un adelanto exclusivo de su prólogo.
La pregunta que motivó originalmente este ensayo —que escribí hace unos cuatro años, buscando librarme de cierta perplejidad— guarda relación con las ambigüedades de nuestra transición. En varios sentidos, ésta había sido exitosa: Chile tuvo durante casi tres décadas crecimiento económico y estabilidad política en torno a instituciones democráticas, combinación extraña a lo largo de nuestra historia. Además, se había logrado llevar a cabo de manera pacífica una operación sumamente compleja, conducida por los mejores talentos de nuestra clase dirigente. Salir de una dictadura militar nunca ha sido simple, por más fácil que resulte hoy tomar distancia de las modalidades que esa salida adquirió en nuestro país. Sin embargo, esos innegables méritos tuvieron reversos menos amables, pues la transición también fue un régimen fundado en silencios, en acuerdos más o menos tácitos y pertinentes en su minuto, pero que, debiendo ser pasajeros, fueron perpetuándose. Dicho de otro modo, esos acuerdos tuvieron su sentido a principios de los noventa, pero perdieron valor, realidad y consistencia conforme pasaba el tiempo, sin que nuestros principales hombres públicos se percataran. Muchos creyeron que la transición podía ser eterna, y en algunos casos esa ilusión sigue presente incluso hoy.
“Para decirlo en términos algo crudos, Sebastián Piñera entregó la primacía de la función presidencial, y nada indica que sus sucesores vayan a recuperarla con facilidad”.
El año 2011, con ocasión de las movilizaciones estudiantiles, algunas de esas tensiones salieron a la superficie. Allí se hizo patente que el orden de la transición tenía dificultades profundas y que carecía de herramientas para procesarlas. Y allí quedaron, como señuelos para un futuro que aún no termina, dos actitudes políticas que han persistido en el tiempo. Por un lado, el inmovilismo de buena parte de la derecha frente a una sociedad que no responde a sus esquemas preconcebidos y cuyas dinámicas nunca ha comprendido del todo. Obnubilada durante décadas por la primacía de la tecnocracia —¿cómo conjugar el aparente malestar con números positivos?—, la derecha nunca supo cómo responder preguntas que excedían su propio lenguaje. Por otro lado, los líderes de la entonces oposición abjuraron, en un abrir y cerrar de ojos, de los veinte años de Concertación: aquella coalición, que durante años se jactó de ser la más exitosa de nuestra historia, quedó súbitamente huérfana. Los adultos sintieron una repentina vergüenza de lo que habían hecho y, aprovechando que ya no eran gobierno, abrazaron el lirismo de la juventud, embarcándose en un laberinto sin salida. No encontraron mejor modo de expiar sus pecados y superar sus frustraciones adolescentes. De allí en adelante, el centro de gravedad de la centroizquierda pasó de la socialdemocracia moderada a una izquierda impaciente que considera toda transacción política como un crimen moral. Me parece que esos dos hechos —perplejidad paralizante en la derecha, lirismo adolescente en la izquierda— siguen siendo los dos aspectos fundamentales de nuestro escenario político. En otras palabras, los principales rasgos de nuestra escena política quedaron dibujados ese 2011.
Desde luego, todo esto adquirió una dimensión impensada a partir del 18 de octubre de 2019. Si la primera administración de Sebastián Piñera había sufrido con el movimiento estudiantil, esta vez la sacudida fue mucho más fuerte y sus ingredientes, literalmente, explosivos. Por de pronto, emergió una violencia inédita que catalizó la expresión del malestar. Uno de los grandes misterios de nuestro octubre —que nos tomará tiempo develar— es el modo en que la brutal quema del metro gatilló la expresión de un descontento masivo e inorgánico, del que varios quisieron apropiarse pero que, al menos en sus manifestaciones iniciales, se resistió a cualquier intento de ese tipo. Por eso, hasta el día de hoy, es difícil identificar líderes del octubre chileno. Nadie encarnó la revuelta, y ese rasgo dificultó la tarea del gobierno. ¿Cómo hacerse cargo de algo cuya voz es difusa y que se resiste a cualquier principio de unidad? ¿Cómo lidiar con aquello que se niega a ser leído?
Presidente vs. Congreso
Ahora bien, quizás el hecho de más largo alcance de todo lo señalado sea la pérdida de poder del Presidente. Al llamar, el martes 12 de noviembre, a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo por una nueva Constitución, el primer mandatario entregó la iniciativa institucional al Congreso y a los partidos políticos. Ese gesto, creo, es tan decisivo como el mismo acuerdo del día 15. Sería un error leerlo como una concesión de Sebastián Piñera a los dirigentes de ese momento, pues hubo algo más profundo: fue una señal de sometimiento de la Presidencia de la República a las cúpulas partidarias. Por de pronto, no deberíamos olvidar el contexto: la tarde de ese martes 12 de noviembre fue un momento decisivo. El discurso del Presidente —que muchos esperaban incendiario— logró aplacar los ánimos, dándole un cauce al movimiento: nunca, desde el retorno a la democracia, la legitimidad del Estado fue más frágil que en esos días. Con todo, nada quita que las palabras del primer mandatario hayan significado entregar las llaves del poder al Congreso, con todas las consecuencias asociadas.
 Para comprender mejor el peso y la gravedad del gesto, es necesario situarlo en una perspectiva histórica más amplia. Después de todo, la pugna entre la presidencia y los partidos ha estado en el centro de nuestra historia desde los albores de la república. El trabajo de Portales, por ejemplo, fue el esfuerzo por situar al Presidente por sobre las componendas de las facciones, por sobre aquello que Edwards llamó la “fronda aristocrática”. En su lógica, el inquilino de La Moneda debía imponerse a las eternas divisiones oligárquicas, cuya mejor expresión se encontraba en el Parlamento. El fracaso del monttvarismo heredero de Portales fue una primera cesión, pues Manuel Montt no logró imponer (como era costumbre) a su sucesor natural, Antonio Varas. Se inició así un período de sucesivas reformas que irían disminuyendo poco a poco el poder presidencial. Luego, la guerra civil de 1891 sería el capítulo más cruento de esta pugna: un Presidente decidido a reivindicar sus potestades a toda costa se enfrentó a un Congreso que buscaba imponer su propia hegemonía. Después de la guerra, se instauró la república parlamentaria, que dejó al Presidente como figura más bien decorativa —estafermo y piedra de esquina, decía Isidoro Errázuriz—, cambio que no requirió de reforma constitucional. El siglo XX vio operar la misma dinámica. Arturo Alessandri intentó zanjar el problema a través de la Constitución de 1925, después de la crisis final del parlamentarismo oligárquico, que no pudo hacerse cargo de la grave cuestión social. Alessandri revivió el poder presidencial e intentó terminar con las eternas rotativas ministeriales, pero cabe recordar que sólo pudo hacerlo con el respaldo más o menos explícito de los militares, pues los partidos no estaban de acuerdo. De hecho, apenas pudieron, éstos volvieron por sus fueros e iniciaron una guerrilla de desgaste con el Presidente. Como bien nota Mario Góngora, los partidos heredan el “frondismo” aristocrático. Cabe mencionar, por ejemplo, que el recordado Pedro Aguirre Cerda —ícono máximo del radicalismo y de la república mesocrática— se vio obligado a gobernar sin ministros radicales. La colectividad, en patriótico gesto, no daba el “pase” a sus militantes, intentando hacer presión sobre la conducción gubernativa. Más tarde, tanto Carlos Ibáñez como Jorge Alessandri ganaron sus respectivas elecciones con un discurso muy distante de las lógicas partidarias —basta recordar la célebre escoba de Ibáñez—. Jorge Alessandri, de hecho, presentó un proyecto de reforma constitucional en 1964 para reforzar la autoridad presidencial, pues consideraba que la obstrucción parlamentaria impedía un gobierno eficaz.
Para comprender mejor el peso y la gravedad del gesto, es necesario situarlo en una perspectiva histórica más amplia. Después de todo, la pugna entre la presidencia y los partidos ha estado en el centro de nuestra historia desde los albores de la república. El trabajo de Portales, por ejemplo, fue el esfuerzo por situar al Presidente por sobre las componendas de las facciones, por sobre aquello que Edwards llamó la “fronda aristocrática”. En su lógica, el inquilino de La Moneda debía imponerse a las eternas divisiones oligárquicas, cuya mejor expresión se encontraba en el Parlamento. El fracaso del monttvarismo heredero de Portales fue una primera cesión, pues Manuel Montt no logró imponer (como era costumbre) a su sucesor natural, Antonio Varas. Se inició así un período de sucesivas reformas que irían disminuyendo poco a poco el poder presidencial. Luego, la guerra civil de 1891 sería el capítulo más cruento de esta pugna: un Presidente decidido a reivindicar sus potestades a toda costa se enfrentó a un Congreso que buscaba imponer su propia hegemonía. Después de la guerra, se instauró la república parlamentaria, que dejó al Presidente como figura más bien decorativa —estafermo y piedra de esquina, decía Isidoro Errázuriz—, cambio que no requirió de reforma constitucional. El siglo XX vio operar la misma dinámica. Arturo Alessandri intentó zanjar el problema a través de la Constitución de 1925, después de la crisis final del parlamentarismo oligárquico, que no pudo hacerse cargo de la grave cuestión social. Alessandri revivió el poder presidencial e intentó terminar con las eternas rotativas ministeriales, pero cabe recordar que sólo pudo hacerlo con el respaldo más o menos explícito de los militares, pues los partidos no estaban de acuerdo. De hecho, apenas pudieron, éstos volvieron por sus fueros e iniciaron una guerrilla de desgaste con el Presidente. Como bien nota Mario Góngora, los partidos heredan el “frondismo” aristocrático. Cabe mencionar, por ejemplo, que el recordado Pedro Aguirre Cerda —ícono máximo del radicalismo y de la república mesocrática— se vio obligado a gobernar sin ministros radicales. La colectividad, en patriótico gesto, no daba el “pase” a sus militantes, intentando hacer presión sobre la conducción gubernativa. Más tarde, tanto Carlos Ibáñez como Jorge Alessandri ganaron sus respectivas elecciones con un discurso muy distante de las lógicas partidarias —basta recordar la célebre escoba de Ibáñez—. Jorge Alessandri, de hecho, presentó un proyecto de reforma constitucional en 1964 para reforzar la autoridad presidencial, pues consideraba que la obstrucción parlamentaria impedía un gobierno eficaz.
Se trata de una cuestión tan central en nuestra tradición institucional, que uno de los análisis más lúcidos de los factores internos de la caída de Salvador Allende, elaborado por un intelectual proveniente de la izquierda, pone el énfasis en ella. Según Claudio Véliz, Allende no comprendió nunca el peso, la relevancia y el significado de la Presidencia de la República, provocando un desajuste que contribuyó al desenlace final. En otras palabras, Salvador Allende nunca se comportó a la altura del cargo que ejercía, y pagó un costo elevado en términos de prestigio —la tradición presidencial no se viola impunemente—. Más tarde, y en impecable lógica pendular, la Constitución vigente buscó precisamente devolverle al Presidente una primacía fuera de toda duda. La idea es que volviera a ser, al decir de Portales, “el principal resorte de la máquina”, principio impersonal de una autoridad estatal robusta. Con sus dificultades, la transición conservó este esquema y, de hecho, pocos presidentes han sido más presidentes en nuestra historia que Ricardo Lagos. Sin embargo, los partidos nunca se sintieron del todo cómodos con la situación, reclamando para sí un mayor protagonismo o quejándose de la excesiva preeminencia presidencial consagrada por la Carta Magna. La disminución del período presidencial a cuatro años (después de haber sido acortado desde ocho a seis) puede ser leída en esa clave: períodos cortos permiten darle más relevancia al Congreso, y van acotando el poder del primer mandatario.
Tal es el trasfondo del discurso presidencial del 12 de noviembre […] Para decirlo en términos algo crudos, Sebastián Piñera entregó la primacía de la función presidencial, y nada indica que sus sucesores vayan a recuperarla con facilidad. Si esto es plausible, el Presidente Piñera será recordado como aquel político bajo cuyo mandato se atrofió —quizás por mucho tiempo— el “principal resorte de la máquina”. Estaremos entonces frente a una enorme paradoja: la revuelta más rabiosamente crítica de las élites que haya tenido lugar en Chile bien puede tener como gran resultado el traspaso de poder desde La Moneda hacia las oligarquías partidarias. Nadie sabe para quién trabaja, y Dios escribe con renglones torcidos.