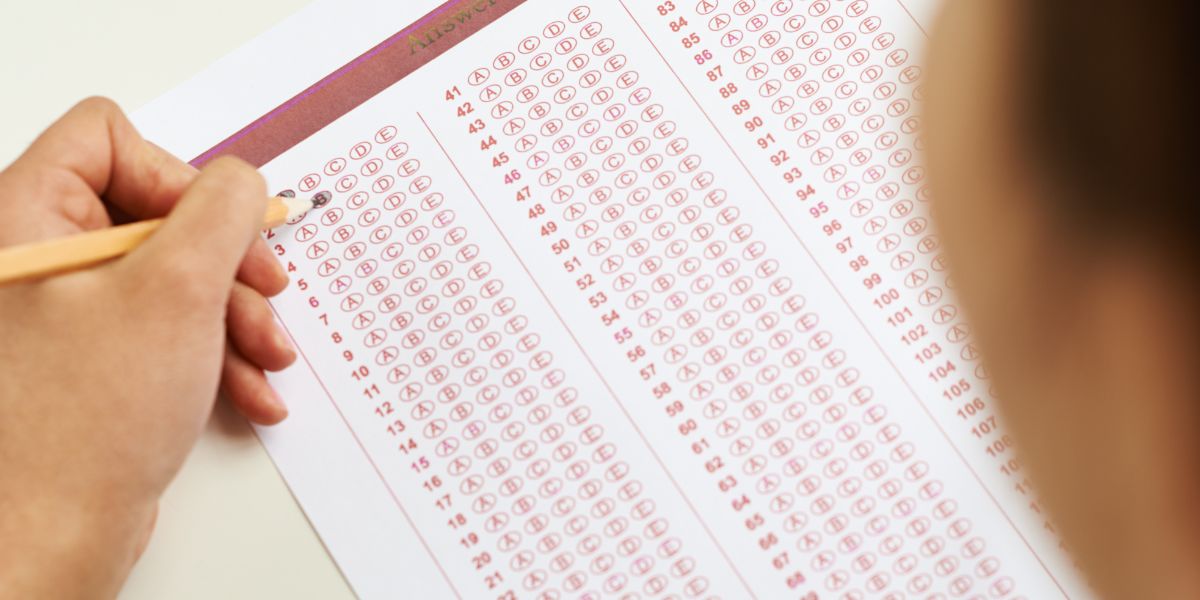Columna publicada el domingo 18 de junio de 2023 en El Mercurio.
“Queremos cambiar esta sociedad, queremos hacer cambios estructurales”. Esas fueron algunas de las frases pronunciadas por el Presidente Gabriel Boric en el aniversario de su partido, Convergencia Social. Las palabras deben ser comprendidas en su contexto: el mandatario les está hablando a su base y a sus compañeros, buscando reconectar con la inspiración inicial de su generación: transformar, y no contentarse nunca con la mera administración. El Presidente tiene un punto, pues fue esa energía la que condujo a los líderes del movimiento estudiantil del 2011 al estrellato político. Trajeron frescura y arrojo a una clase política gastada por el conformismo. Por cierto, esa energía tenía un contenido y una dirección: el sistema educativo. Tal era la causa y razón de ser de los jóvenes rebeldes. Cuestionar radicalmente el orden establecido implicaba cuestionar radicalmente el modo de educar. La revolución será educativa o no será.
En este cuadro, los resultados del Simce dados a conocer esta semana son demoledores para ese proyecto y ese espíritu (por mencionar un solo ejemplo, en matemáticas retrocedimos más de ¡veinte años!). Desde luego, la responsabilidad principal de estas cifras no recae en este gobierno, pues los problemas son de larga data, y ningún sector político está libre de culpa. Sin embargo, para la nueva izquierda, el desajuste es demasiado brutal. A la luz del Simce, las palabras del Presidente en el aniversario de su colectividad suenan inevitablemente vacías y hasta frívolas. ¿Qué podremos transformar si nuestros niños no saben realizar las operaciones más elementales?
La dificultad estriba en que la generación que gobierna posee una cuota de responsabilidad en la catástrofe. En efecto, no son ángeles caídos del cielo, sino que han jugado un papel relevante en la última década. Por de pronto, estuvieron detrás de las reformas educacionales del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y muchos de ellos trabajaron en el Mineduc. Llegados a este punto, resulta inevitable preguntarse por la pertinencia de haber privilegiado la gratuidad en educación superior en desmedro de los niveles iniciales, pues es en estos últimos donde se producen las brechas que luego son virtualmente imposibles de cerrar. En rigor, los jóvenes dirigentes operaron como un grupo de presión, interesados en alcanzar sus objetivos sin integrarlos en una estrategia amplia. Más tarde, desde la oposición a Sebastián Piñera, el frenteamplismo obstaculizó todo lo que pudo —acusaciones constitucionales mediante— el regreso a la presencialidad de las escuelas. ¿Los perjudicados? Nuevamente, los más vulnerables. En ese minuto, no lo olvidemos, la obsesión exclusiva y excluyente era golpear al gobierno. Es duro decirlo, pero los niños desfavorecidos fueron un instrumento más en el camino al poder. Difícil imaginar actitud más injusta y mezquina. La paradoja es que quienes irrumpieron en la vida pública exigiendo educación de calidad contribuyeron bastante a empeorar el cuadro.
Esto explica que, aunque las culpas del desastre sean compartidas, la pregunta recaiga con especial intensidad sobre esta generación: ¿En qué medida son responsables de la situación actual? ¿Dónde está el discurso que articule esta trayectoria y se haga cargo de los errores cometidos? Este, creo, es el nudo de la cuestión, pues toca directamente su pretensión de inocencia impoluta. Por lo demás, la cuestión no solo tiene que ver con lo hecho en el pasado, sino también con el ejercicio del poder. No había que ser un genio para prever que los efectos de la pandemia serían muy negativos en los alumnos. Sin embargo, al iniciarse esta administración no hubo el menor atisbo de una actitud agresiva. Más bien, fueron reaccionando a medida que fueron encontrando un problema más que previsible. El nombramiento del ministro Ávila es un buen síntoma de aquello, pues carece del liderazgo y del peso político como para transformar esta cuestión en una urgencia nacional. Sus prioridades nunca han estado en el lugar correcto, y, de hecho, hasta el día de hoy se niega a hablar de “terremoto educacional” porque, en verdad, nada de esto le parece tan grave. No es fácil sanar una enfermedad si no se cuenta con el diagnóstico adecuado.
Salir de este embrollo será largo y costoso, pues no hay atajos. De hecho, lo más probable es que todos rasguemos vestiduras sin que ocurra nada, y que el próximo año volvamos a tener la misma letanía que se repite una y otra vez. Sin embargo, si el Gobierno quiere conectar con su energía originaria haría bien en abandonar las frases grandilocuentes y entender que los grandes cambios solo son posibles si antes se realizan los pequeños. Quizás sea menos sexy que terminar con las AFP, acabar con las isapres o enterrar el neoliberalismo, pero proveer a nuestros niños de las herramientas mínimas para desplegar sus talentos no es un objetivo menos loable ni menos modesto. Eso sí, alcanzarlo obliga a generar las condiciones para que esta sea una prioridad de Estado, compartida por todos los sectores y que perdure más allá de tal o cual administración (el trabajo realizado por la comisión de reactivación educativa va en la dirección correcta). En este tema, el Gobierno encontrará espacio para acuerdos amplios y quizás encuentre también un eje para el legado que tanto preocupa. Solo está por verse si nuestros niños son un objetivo a la altura de la nueva izquierda.