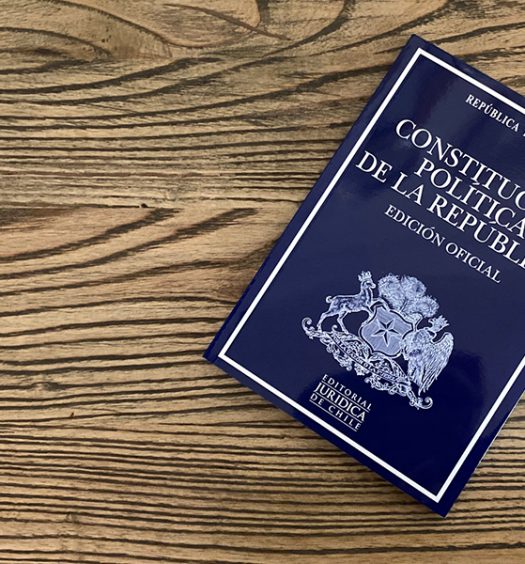Hasta que no quede piedra sobre piedra
Columna publicada el jueves 7 de octubre de 2021 por El Líbero.
Toda cultura se sustenta sobre un puñado de límites, una serie de prohibiciones que configuran el primer criterio de orientación. Los muertos son uno de ellos. Solo personas sin escrúpulos osarían profanar la tumba de un adversario. Y sin embargo allí yacen vandalizadas las tumbas de Jaime Guzmán, Víctor Jara y Carmen Errázuriz, madre del primero. Los límites nos sitúan, vuelven predecibles nuestras interacciones, sobre todo en tiempos de caos político y moral.
Octubre de 2019 se inició como una revolución contra algunos de esos límites. Recordemos. La imagen de una joven en uniforme escolar, subida sobre un torniquete de metro, aleonando a sus compañeros, tiene mucha más relevancia de la que pareciera en una primera mirada. Saltarse el torniquete, ese violento dejar de pagar, terminó de derribar la barrera entre adentro y afuera, lo permitido y prohibido, arriba o abajo. La imagen condensa el proceso de erosión de todos los límites, que hacía tiempo eran cuestionados. Al caer esa barrera invisible, caen simbólicamente pautas de referencia para la vida social, cumpliendo de modo eficaz con la misma premisa rayada en las calles parisinas en mayo del 68: prohibido prohibir. Es cierto que para nosotros, los modernos, la transgresión tiene cierto atractivo. Los límites parecen ser solo resabios de una cultura atávica, retrasada, cuyas ataduras sociales y naturales deben ir cayendo, una a una, para configurar un horizonte emancipatorio en el que seamos realmente libres.
Pero la situación es más compleja que eso. La disolución del límite se transfiere a otros dominios y explica, en parte, la conducta errática de nuestros representantes. En la cancha política, los límites surgen como un remedio frente a la voluntad desnuda, contra la arbitrariedad del poder, fantasma siempre presente. Da igual si es la tiranía de uno o de muchos: el poder en sí constituye una tentación difícil de manejar para nuestra imperfecta naturaleza humana. La adolescente actitud del Congreso, expresada en la aprobación sucesiva de los retiros de fondos previsionales, sin atender a ninguna de las múltiples razones que lo desaconsejan, es una manifestación de esto.
Carente de modulaciones, esa voluntad desnuda también contagia la discusión respecto de la reforma al sistema de pensiones, donde más allá de una discusión pobretona sobre la propiedad de los fondos, priman voluntarismos de eslogan débil, tipo “querer es poder”. Y, como sabemos, las pensiones no se pagan con voluntades, por puras y bondadosas que ellas sean. Lo mismo con la Convención: pese a la claridad del texto que la creó, la discusión sobre si someterse o no a los dos tercios se mantuvo vigente hasta el último momento. Incluso allí, se creó un subterfugio latente: el de los plebiscitos dirimentes, que amaga con poner un manto de sombras sobre el proceso y sus reglas.
Cierto es que muchas de las normas que antes teníamos perdieron sentido poco a poco, que quienes podían resignificar las vigentes, adaptar mecanismos o crear unos nuevos no lo hicieron. Es una crítica justa hacia los 30 años. Sin embargo, los errores de quienes tenían a su cargo la conducción del orden político no son causa suficiente para dejar de lado el problema. Esta será la labor más relevante de la nueva Constitución. Crear límites que se opongan a la tendencia lenta pero insoslayable de disolución, que hoy nos tiene girando en banda. Un proceso que, de no ser abordado a tiempo, seguirá hasta que no quede piedra sobre piedra.