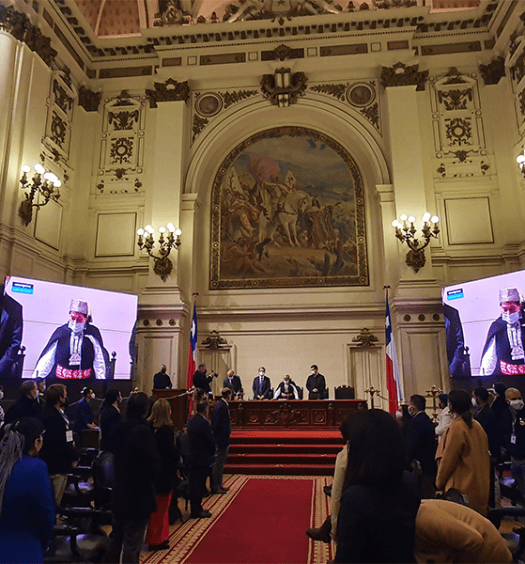Contra el victimismo
Columna publicada el sábado 6 de marzo de 2021 por La Tercera.
Nuestra cultura, a pesar de la modernización capitalista, sigue operando en una gramática cristiana. Eso significa, entre otras cosas, que está modelada por una verdad encarnada y crucificada. La legitimidad nace, entonces, de identificarnos con la víctima. Fundirnos con ella, se supone, nos acerca a la verdad. Todo el discurso de la empatía, tan difundido a partir del estallido social, gira en torno a esta idea: para “entenderlo todo” hay que ponerse en los zapatos de la víctima. De aquel cuya dignidad ha sido dañada.
El problema es que el victimismo, el culto a la víctima, deja de lado todo el resto del mensaje cristiano. Olvida que Cristo perdona a sus asesinos. Olvida que San Pablo llama a cuidar y respetar la justicia de este mundo. Luego, la empatía se vuelve, en vez de un acompañar a la víctima, una solidaridad inmediata respecto a su comprensible -pero equivocado- deseo de venganza. Es decir, se vuelve una identificación con el deseo de toda víctima de volverse victimario.
El resultado es parecido al infierno: una pasarela de destrucción y odio justificada en alguna injusticia previa. Es cosa de ver la condición miserable en que quienes en teoría reclaman por mejores condiciones de vida han dejado el centro de Santiago, a quienes supuestamente estamos obligados a “comprender”.
De esto se sigue también una inmoralidad absoluta: todo acto malvado queda equivalido con algún acto malvado anterior. Los grupos extremistas mapuches que entran a una vivienda encapuchados, desalojan a sus ocupantes y la incendian, para luego reclamar las tierras en las que se ubicaba, se imaginan amparados por actos iguales y peores cometidos hace 90 años por colonos y agentes del Estado en contra de mapuches. Funismo y autotutela campean en redes sociales y matinales. No hay estándares: todo se reduce a ¿Y cómo el otro?
La víctima, tratada como sagrada, puede hacer lo que quiera. Queda sobre el bien y el mal. Puede volverse victimario impunemente. Y todos debemos, se supone, entenderla y apoyarla en eso. Sino, no empatizamos lo suficiente. Esto lleva, por supuesto, a que los conflictos sociales se llenen de victimismo estratégico: personas intentando presentarse como víctimas de manera manipulativa para lograr beneficios injustos.
¿Cómo salir de esta espiral destructiva? Lo importante es preguntarnos qué le debemos a las víctimas. Y ver que no es simple empatía, sino justicia y cariño. Justicia que no es venganza, sino castigo adecuado y reparación proporcional. Y cariño, porque quien recibe un golpe necesita fuerzas para levantarse. Y esas fuerzas pueden venir del odio y la rabia -que son una gran y autodestructiva fuente de energía- o de otras personas que se detienen en el camino a tratar de ayudarnos, no a tirarse al suelo con nosotros.
Necesitamos, en otras palabras, desacralizar a víctimas y victimarios. Dejar de tratarlos como objetos de culto o chivos expiatorios, y hacerle espacio a la justicia. A nivel personal y a nivel estructural la tarea es parecida: reparar, sanar, curar. Eso es lo mejor que podemos ofrecernos mutuamente. La acción terapéutica es lo que rompe el ciclo mediante el cuál las víctimas se vuelven victimarios. No la mera empatía.