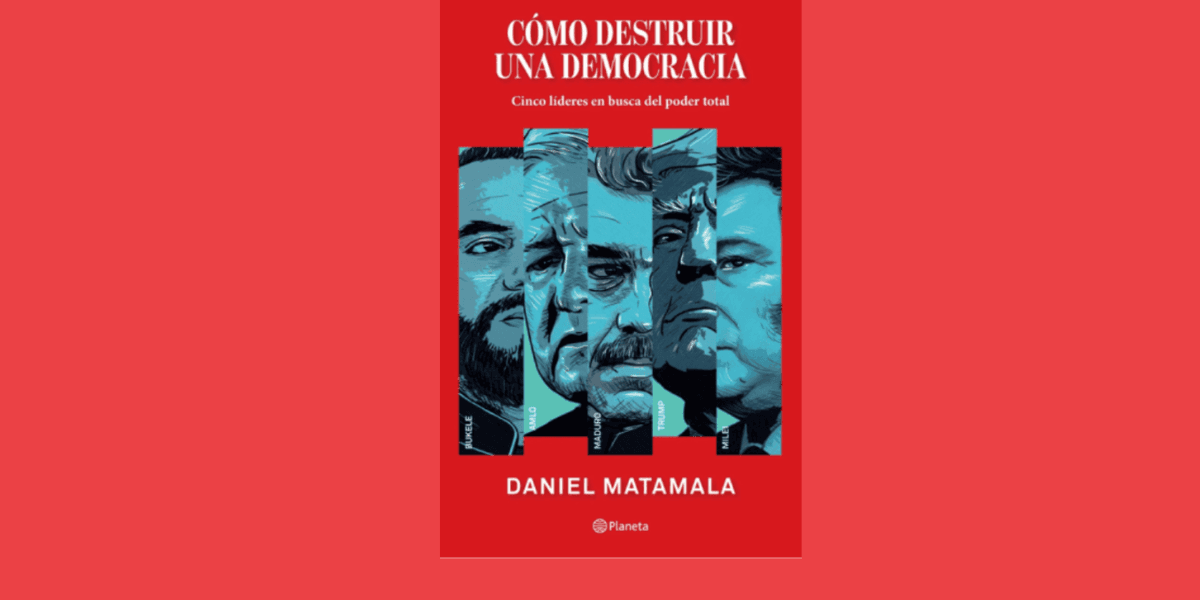Lo mismo ocurre en otros planos, porque el hecho religioso, aunque tiene efectos políticos y sociales, no se deja capturar por categorías ideológicas o partidistas. Hay algo más profundo en juego.

Alertar vivencialmente sobre los "déficits morales" de la convivencia contemporánea. Según Carlos Peña (columna de ayer), ahí reside uno de los principales méritos del fallecido papa Francisco. Se trata, como se ha reiterado, de uno de los sellos de su pontificado: incomodar a moros y cristianos; poner el dedo en la llaga del mundo actual; recordar la existencia de tantos “invisibles” que no podemos o no queremos ver.
Quizá nada resume mejor ese ánimo de Francisco que su constante crítica a la denominada “cultura del descarte”. En pocas palabras, dicha crítica apunta a tomar consciencia de los errores (y horrores) que trae consigo el mito del individuo absolutamente soberano, y su despliegue en diversos ámbitos, desde el frenesí del consumismo exacerbado y el descuido de la “casa común” hasta la práctica deliberada del aborto y la eutanasia. “Todo está conectado”, señaló más de alguna vez el difunto obispo de Roma, yendo a contracorriente de la fragmentación y complacencia imperante.
Con todo, el singular estilo de Francisco —aplaudido por unos, cuestionado por otros— podría llevarnos a ignorar cuán cerca se encuentra de sus antecesores inmediatos respecto de estos temas. Son evidentes sus distintos estilos y trayectorias, pero en paralelo coexisten múltiples elementos comunes. Así, quien ponga el acento en las renovadas expresiones de la cuestión social, ante todo notará —si va más allá de la superficie— continuidad y complementariedad entre muchos énfasis del primer papa latinoamericano, las encíclicas sociales de Juan Pablo II y la exhortación de Benedicto XVI a introducir lógicas de gratuidad en la legítima actividad privada. Lo mismo ocurre en otros planos, porque el hecho religioso, aunque tiene efectos políticos y sociales, no se deja capturar por categorías ideológicas o partidistas. Hay algo más profundo en juego.
¿Qué es eso más profundo? Una manera de responder esta interrogante es recordar la respuesta que ofrecía un año atrás el prestigioso historiador británico Tom Holland a la pregunta “¿Por qué cambié de opinión sobre el cristianismo?”. Holland, quien había perdido la fe, percibe al estudiar el mundo antiguo que ahí sencillamente no importaban los asesinatos en masa ni la brutalidad: “Los nazis encontraron en los espartanos su modelo para la esclavización de Europa del Este”. Fue el cristianismo, afirma Holland, el que permitió comprender que todos los seres humanos gozan del mismo valor y dignidad, con todo lo que eso implica; y ante ese mensaje —fundado en último término en la Cruz—, el mundo occidental hoy se encuentra anestesiado, sugiere el historiador.
Con más o menos aciertos, Francisco intentó volver a las raíces y sacarnos de ese letargo.



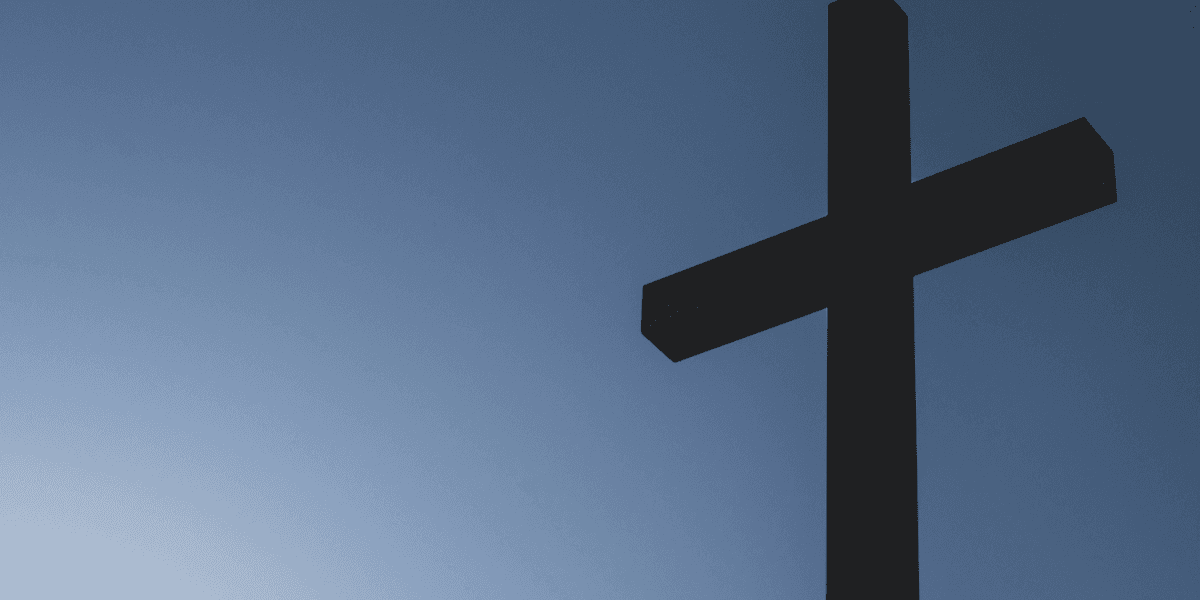


.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)


.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)