El desenlace sería distinto, pero el guion el mismo, y entenderlo a tiempo es la mejor manera de evitar que la frustración democrática termine justificando soluciones autoritarias.
.png&w=1200&q=75)
Aunque todo indica que la derecha ganará la elección presidencial y controlará el próximo Congreso Nacional, nada anticipa que Chile será un país gobernable. Junto a otros problemas, la fragmentación excesiva —ese lastre del sistema político— seguirá dificultando acuerdos y prolongando nuestra parálisis legislativa.
Sin embargo, nuestras dificultades no terminan en la incapacidad del Congreso de acordar reformas. La fragmentación puede gatillar algo aún más grave: la concentración del poder. Esta relación entre atomización de fuerzas parlamentarias y autoritarismo, aunque puede parecer contradictoria, se entiende con claridad al observar la experiencia peruana.
En Perú, la fragmentación, junto a un diseño institucional débil, no solo ha paralizado reformas, sino que ha permitido concentrar el poder en el Congreso. En menos de una década, el país ha debilitado radicalmente su figura presidencial –en ese período ha tenido ocho presidentes– mientras los congresistas han acumulado facultades y atribuciones.
Tanto es así, que algunos académicos han descrito el fenómeno peruano como un caso de “autoritarismo legislativo” (Sosa-Villagarcia, Incio y Arce, 2025): una dinámica en que el Congreso concentra poder y restringe los controles sobre sí mismo.
Es inusual, porque solemos asociar el autoritarismo con presidentes que abusan del poder y no con legisladores que lo acumulan. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurriría en Perú: los congresistas han modificado la Constitución a su favor —restaurando el bicameralismo, ampliando escaños y recuperando la iniciativa de gasto—; han cooptado instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y órganos electorales; y han aprobado leyes que benefician directamente a los partidos investigados por corrupción.
¿Cómo ha ocurrido esto en un Congreso tan dividido?
La fragmentación ha erosionado dos controles clave: la disciplina interna y la rendición de cuentas. Así, sin partidos fuertes que disciplinen a sus miembros, cada congresista opera con autonomía sin temor a sanciones. El poder, aunque esté disperso, opera sin mayores ataduras y los electores no saben a quién exigir cuentas.
Esta combinación de un poder “libre” sin control genera impunidad colectiva, permitiendo ampliar el poder del Congreso y blindarse de fiscalización sin que nadie pueda hacer mucho.
Además, esta dinámica se potencia con reglas institucionales débiles. Desde el 2000, a Perú lo gobierna una “democracia sin partidos”: organizaciones volátiles que funcionan más como vehículos electorales que como proyectos programáticos. El sistema electoral premia la competencia personal y facilita la inscripción de partidos con apenas 0,1% del padrón.
Además, la vacancia presidencial debilita estructuralmente al Ejecutivo. El resultado: un Congreso con más de diez fuerzas políticas sin cohesión interna, bancadas que se dividen y alianzas efímeras, pero que actúa con unidad cuando se trata de preservar poder. En Perú, la lógica de la supervivencia ha reemplazado a la de la representación.
¿Podría pasar en Chile?
Ahora bien, ¿podría replicarse esto en Chile? Probablemente no. Las diferencias institucionales con Perú son evidentes. Nuestro presidencialismo fuerte y el bicameralismo actuarían como frenos frente a una deriva parlamentaria semejante.
Además, nuestro Congreso no tiene atribuciones como la vacancia presidencial ni puede unilateralmente alterar la composición de otros poderes del Estado. Pero las dinámicas que llevaron a la crisis peruana no nos son ajenas.
De hecho, algunas de ellas ya son perceptibles en Chile: nuestro Congreso está fragmentado en 18 partidos; entre 2010 y 2024 68 parlamentarios renunciaron a sus colectividades sin sanción efectiva, creando grupos bisagra con peso desproporcionado; uno de cada cinco diputados se declara independiente, aunque muchos votan alineados con otras tiendas políticas mientras simulan autonomía; 46 diputados fueron electos en 2021 con menos del 5% de los votos individuales, lo que dificulta identificar a quién pedir cuentas; además, la desconfianza pública es grave: solo 8% de los chilenos confía en el Congreso y 4% en los partidos (CEP).
A ello se suma la baja calidad deliberativa y política de buena parte del Parlamento: debates centrados en escándalos, protagonismos personales y cálculo comunicacional antes que en ideas o proyectos de país. Todos ellos son síntomas de nuestra propia enfermedad, pero responden a una misma lógica: la fragmentación disuelve la responsabilidad política y, con ella, deteriora la confianza en las instituciones.
Entonces, ¿qué podría pasar en Chile? La atomización difícilmente ayudará a concentrar el poder en el Congreso, pero puede hacerlo por otra vía: debilitando tanto la legitimidad del sistema político que termine favoreciendo al Ejecutivo.
Si el Parlamento se percibe incapaz de construir acuerdos y los partidos se disuelven en una competencia sin dirección, es posible que la ciudadanía privilegie excesivamente la eficiencia y el orden por sobre la democracia y el equilibrio de poderes, como pareciera estar ocurriendo según distintas encuestas CEP.
En consecuencia, mientras en Perú la fragmentación ayudó a concentrar el poder en el Congreso; en Chile podría hacerlo en sentido inverso: debilitando al Legislativo y empoderando al Ejecutivo.
El desenlace sería distinto, pero el guion el mismo, y entenderlo a tiempo es la mejor manera de evitar que la frustración democrática termine justificando soluciones autoritarias.




%20(1).jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
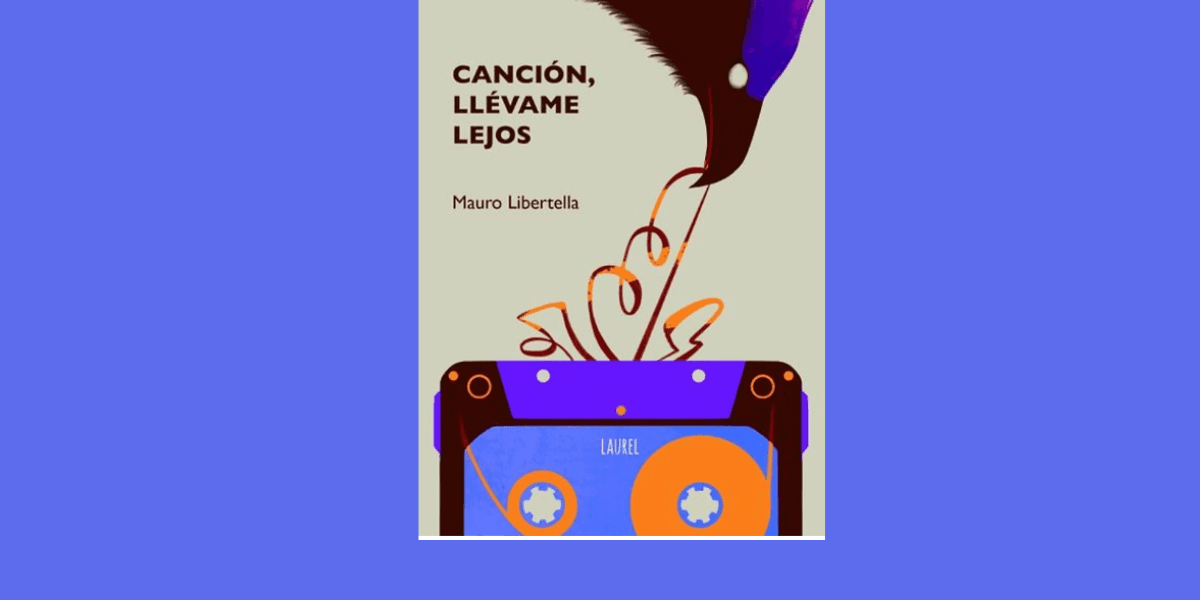

.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)
