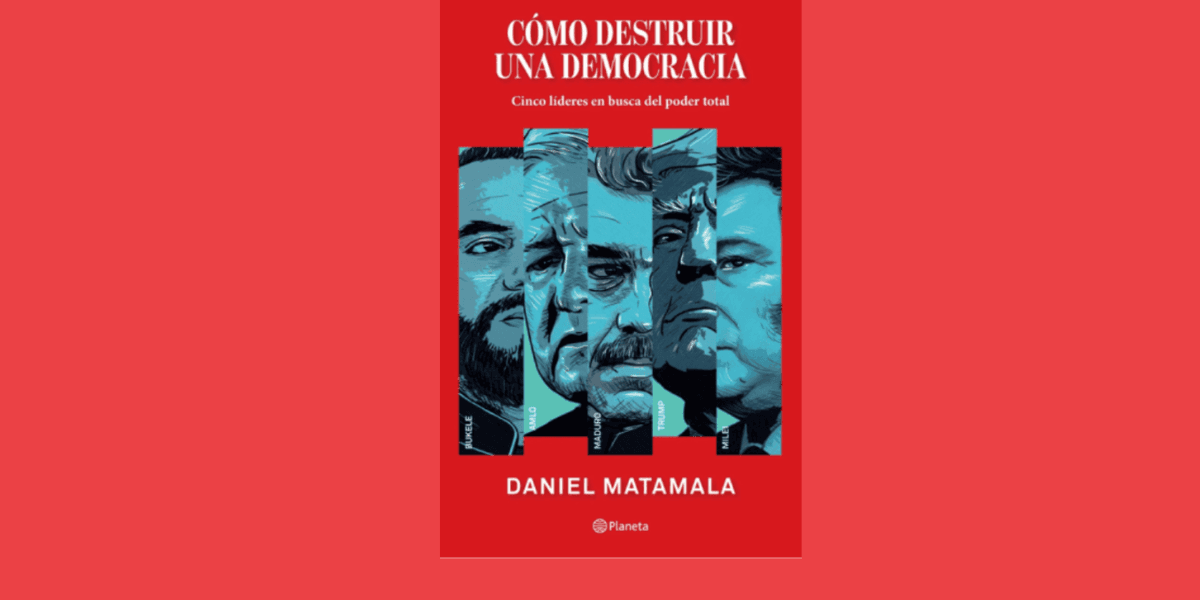El imperialismo contemporáneo hace rato que dejó de ser político: hoy es económico y Trump, aunque no sea el paladín de la libertad, pareciera tenerlo presente, aunque sus soluciones sean heterodoxas y, como en el caso de los aranceles, dañinas en muchos sentidos.
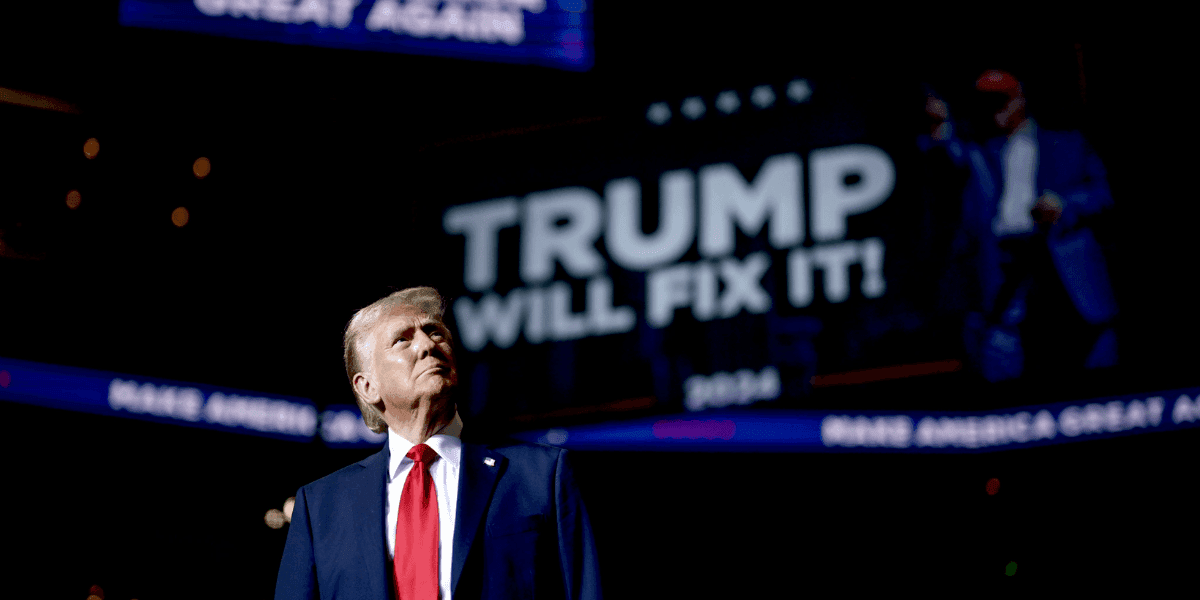
“Arancel es la palabra más hermosa del diccionario”, declaró Donald Trump en octubre de 2024, durante un encuentro realizado en el Club Económico de Chicago. Meses después, tras la implementación de la nueva política comercial por parte de su gobierno, la mayoría de los economistas del mundo han salido a criticarlo con dureza. Muchos técnicos explican, mediante distintas fórmulas, que la imposición de aranceles podría desatar una guerra comercial recíproca que encarecería diversos bienes a nivel internacional. Incluso Pau Pujolàs, un economista citado por la propia Casa Blanca para respaldar sus decisiones en esta materia, salió a explicar por qué la administración Trump se equivoca en su estrategia. “Toda guerra comercial es mala”, sentenció.
Pujolás tiene razón. Sin embargo, al clasificar moralmente una decisión sin considerar las causas que la originan, desconocemos el modo en que llegamos al actual estado de cosas; así nos quedamos sin medios para evitar futuros descuidos similares. Eso es precisamente aquello que algunos economistas suelen pasar por alto en esta discusión. Al estar tan inmersos en su propia disciplina, varios de ellos (aunque no todos) tienden a ignorar o relegar a un segundo plano la verdadera intención de Trump al imponer aranceles: forzar la renegociación de los más diversos aspectos con algunos países que considera estratégicamente importantes. En otras palabras, se utiliza un área tan sensible como las importaciones y exportaciones para ejercer presión y así reposicionar a Estados Unidos en el mundo. Al inicio de su mandato, por ejemplo, Trump amenazó con aranceles a México y Canadá, pero los suspendió después de que ambos colaboraran con Estados Unidos para controlar la migración ilegal en sus fronteras y enfrentar de mejor manera la crisis del fentanilo.
Este modo de actuar -que a veces cae en el matonaje- no es ninguna novedad en la nueva administración republicana. Lo dijo el periodista Martin Baron en una entrevista reciente en El Mercurio: el magnate recurre primero a la fuerza y luego a la negociación. El método en materia comercial, sin embargo, también oculta una causa estratégica de fondo: a través de métodos cuestionables, Trump busca restaurar o mantener el poder de Estados Unidos en un escenario internacional donde Occidente ha perdido influencia. ¿Su principal rival? China y otros gigantes oriente que crecen a alto ritmo. De ahí se explica el aumento del 145% en los aranceles a los productos de dicho país, pues su razón no es puramente económica. De hecho, es bastante posible que el discurso de privilegiar a la industria nacional se deba simplemente a que gran parte de la matriz productiva de Estados Unidos (y de Occidente en general) depende hoy de la industria china. ¿Se puede hacer algo para cambiar la situación?
Esa realidad debería llevar a los defensores del libre mercado internacional a plantearse algunas preguntas, por incómodas que resulten. Las democracias liberales se han vuelto dependientes de países que se rigen con reglas muy distintas. Existen diversos estudios sobre inversiones impulsadas por regímenes autoritarios con objetivos políticos definidos, que muchas veces violan sistemáticamente los derechos humanos y que se insertan en economías tan dependientes como necesitadas de inversión extranjera. ¿No podría existir ahí un socavamiento de la propia soberanía y, a la larga, del mercado? El imperialismo contemporáneo hace rato que dejó de ser político: hoy es económico y Trump, aunque no sea el paladín de la libertad, pareciera tenerlo presente, aunque sus soluciones sean heterodoxas y, como en el caso de los aranceles, dañinas en muchos sentidos.
China, por supuesto, no es la excepción a esta regla, ni en Estados Unidos ni en Chile. El gigante asiático, con su capitalismo autoritario, ha desplegado una estrategia de influencia global que va mucho más allá del comercio y que Estados Unidos, de alguna manera, intenta contener. Conocidas son sus prácticas de dumping -vender productos por debajo del precio de mercado-, orientadas a erosionar industrias nacionales, asentarse en esos territorios y luego subir los precios cuando se convierten en el único oferente. Su enorme capacidad de inversión guiada por objetivos políticos le ha permitido convertirse en el principal comprador de bonos de deuda del gobierno estadounidense. Puesto en otros términos: ya antes del segundo gobierno de Trump, China poseía un considerable poder de influencia y control sobre Estados Unidos que solo iba al alza y que parecía no detenerse.
Si bien el lamento por el retroceso de la economía libre internacional y la denuncia de un neoproteccionismo son pertinentes, eso no basta para enfrentar la situación actual: urge preguntarse por sus causas y, por tanto, mirar más allá de la economía. Respecto a los aranceles, al menos, un punto importante pareciera residir en lo siguiente: las consecuencias económicas -peligrosas y, por supuesto, condenables- son vistas por el gobierno de los Estados Unidos como un efecto colateral de una disputa más grande. Veremos si a la larga estos costos se dirigen efectivamente hacia un bien superior o si terminan siendo pura fanfarronería trumpista.



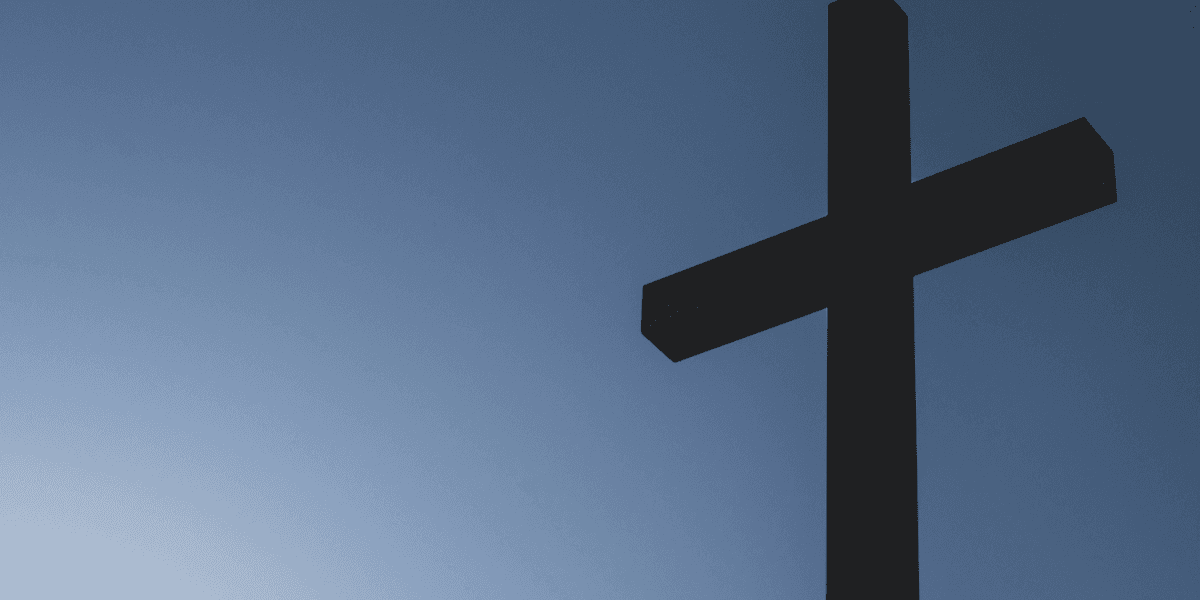


.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)


.png&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)