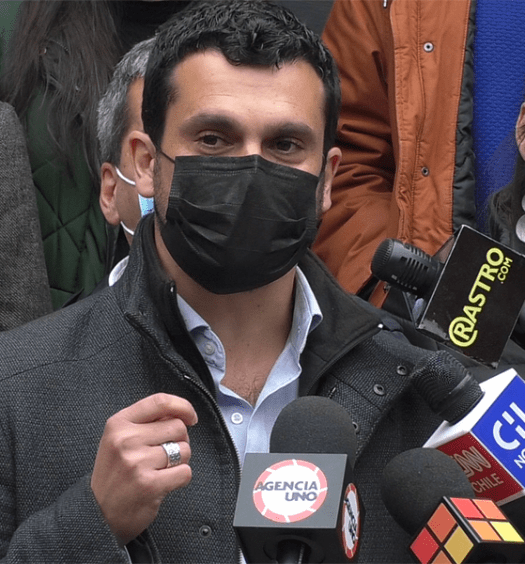La derecha y las violaciones a los Derechos Humanos
Columna publicada el 05.11.19 en Ciper.
Una de las dimensiones preocupantes del estallido social que vive Chile es la tentación constante del empate moral hacia abajo. Este se produce cuando los propios actos u omisiones inmorales o antisociales son justificados apelando a que el adversario es peor. O a que resultó impune por acciones equivalentes. Tal lógica degrada la convivencia pública y cierra las posibilidades de salidas razonables. Inicia una espiral descendente que termina directamente en el crimen. La lucha contra los abusadores termina por convertirse en una declaración de la ley de la selva. Es decir, de la primacía de la fuerza.
En contextos como ese, el miedo y el odio se vuelven ubicuos, al igual que su distorsión del juicio. Cuando se tiene al frente a adversarios que parecen inmorales y mezquinos, es casi instintivo rebajarse a su nivel con el objetivo de combatirlos. Y mientras más mezquinos e inmorales se presentan a nuestra imaginación, más nos rebajamos. Es como si en el fondo del corazón humano anidara la certeza de que en este mundo, a final de cuentas, gobierna el horror. Una especie de filtro selectivo de la realidad se activa, en que sólo lo que se considera útil a la propia sobrevivencia es tomado en cuenta, siendo todo lo demás descartado. Los psicópatas que nos bombardean con noticias falsas que incitan el miedo justamente se sienten excitados por ese ambiente de terror.
En situaciones así, nos decía Albert Camus, sólo la decencia es capaz de salvar el día. La decencia, que consiste básicamente en reconocer que hay límites morales infranqueables, que no pueden ser excedidos sin degradar nuestra propia alma. En momentos de peligro, entonces, los políticos y ciudadanos decentes se reúnen en torno a estos mandamientos básicos, intentan salvar la ciudad de su propia barbarie y tratan de hacer que prevalezca la justicia. Todo eso, en nuestro caso, también ha faltado: el cálculo faccioso y mezquino tiene empantanados a nuestros dirigentes en disputas miserables.
Digo todo esto porque creo que es necesario que la derecha examine con mucho cuidado su posición respecto a los casos de violación a los derechos humanos registrados durante estos largos días por parte de efectivos de las fuerzas militares y policiales.
Es cierto que la tentación de guardar completo silencio al respecto es enorme. Especialmente frente a sectores de la izquierda –incluyendo, lamentablemente, al Frente Amplio y nada sorprendentemente al Partido Comunista– cuya estrategia persistente ha sido intentar negar la legitimidad democrática del gobierno de Piñera, incluyendo su capacidad para invocar el uso de la fuerza policial y militar en defensa del orden público.
El objetivo de esta estrategia sediciosa, denunciada en un gesto de compromiso democrático por Javiera Parada, es equiparar al gobierno de Piñera con la dictadura de Pinochet, y presionar hasta su caída. Y parte de ella ha sido tratar de equivaler los casos de violación a los derechos humanos ocurridos las últimas semanas con los cometidos por la dictadura de Pinochet. De ahí el interés por introducir la noción de “violación sistemática” –que en la mente de todos los chilenos se asocia a una política de Estado deliberada- mediante leguleyadas y rebusques conceptuales.
La derecha, además, puede sentirse tranquila en el silencio descansando en un Instituto Nacional de Derechos Humanos comandado por un hombre justo y ecuánime como Sergio Micco, quien ha debido dividir su tiempo entre fiscalizar, corroborar y denunciar graves acusaciones, por un lado, y descartar las maquinaciones malintencionadas, incluyendo centros de tortura imaginarios. Otra sería la situación, me atrevo a aventurar, si el INDH siguiera en manos de clientes partisanos de la izquierda más dura: en un escenario así estaríamos en una situación simplemente de blanco o negro, con una izquierda acusando desde el propio INDH que la dictadura de Pinochet regresó y una derecha alegando que todo es un invento ideológicamente motivado y que nada ha ocurrido. Es decir, habríamos vuelto, en cierto sentido, a la inmoralidad de los setentas.
Por último, el silencio parece aconsejado porque el gobierno está obligado a seguir haciendo uso de la violencia legítima del Estado en contra de violentistas, incendiarios y saqueadores. Y algunos pueden pensar que reconocer los casos de violación a los derechos humanos equivaldría a quitarle el piso a toda acción de las fuerzas del orden. Es decir, que llevaría a amarrarse las manos mientras la ciudad es arrasada por delincuentes que siguen testeando, noche a noche, los límites de la debilidad estatal, y cuya acción ya ha cobrado varias vidas y miles de millones de pesos en daños a la propiedad pública y privada.
Pero el silencio, aunque se ampare en que las instituciones de DDHH están funcionando correctamente y en la necesidad de seguir usando la fuerza legítima para defender la ciudad, sigue quedando bajo la línea de flotación moral. Es decir, todavía no es decente. No porque una parte de la izquierda esté montando una campaña para proclamar que los días de la dictadura volvieron uno está legitimado para mirar hacia otro lado frente a casos tan puntuales como graves.
Y es que, aunque no hay indicios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos –en el sentido popular del término- ni centros de tortura, ha habido varios casos confirmados de apremios ilegítimos y abusos graves que deben ser públicamente condenados. Y frente a esto vale la pena tomar medidas que van más allá, pero no más acá, de asegurarse que los uniformados responsables sean debidamente castigados por sus actos, justamente porque de ello depende que cuando sea necesario hacer uso constitucional de la fuerza –que puede incluso cobrar vidas- no haya margen para dudar de su legitimidad.
El tema, por supuesto, es peliagudo. Los gobiernos dependen de las policías y, a veces, de las fuerzas armadas para mantener el orden público. Ellos hacen el “trabajo sucio” del que depende, en buena medida, la salud de la república. Los políticos, sabiendo esto, están muy tentados de mirar hacia el lado y dejar hacer. Tal como en la película “A Few Good Men”, quienes ponen sus vidas en la línea del frente en el combate contra el crimen, el desorden público y la violencia se consideran, no sin razón, poco interpelados por representantes con sueldos millonarios que los critican desde la comodidad y seguridad de sus poltronas. Es esta tensión, supongo, la que sostiene en pie la existencia de una justicia militar separada de la civil, bajo el entendido de que sus actos no pueden ser juzgados con la misma vara.
Cuando se producen encontrones entre las fuerzas políticas y las del orden público, las consecuencias suelen no hacerse esperar. Los uniformados no pueden deliberar por obligación constitucional, pero pueden actuar, o más bien dejar de hacerlo. Yo estuve en la toma de la casa central de la Universidad de Chile el año 2006, cuando Bachelet descabezó a las fuerzas especiales debido al exceso de fuerza utilizado en la represión del movimiento secundario. Uno de los resultados de esto fue que los carabineros abandonaron el centro de Santiago durante algunos días, dejándolo en manos del saqueo del lumpen. El mensaje estaba claro: cuando las policías no se sienten respaldadas, lo que sigue es una huelga de brazos caídos.
Otro tanto sucede cuando las fuerzas políticas le dan carta blanca a las fuerzas represivas para hacerse cargo de situaciones que los representantes no logran entender ni tomar en serio. Esto suele pasar con lugares donde las cámaras no llegan: poblaciones difíciles y la Araucanía. La falta de control político sobre la acción de la fuerza pública, en ambos casos, lleva frecuentemente a situaciones extremas y lamentables. Sin ir más lejos, el mismo gobierno de Bachelet que descabezó a las fuerzas especiales por utilizar demasiada fuerza contra los “pingüinos” miró una y otra vez hacia el lado –igual que todos sus antecesores y sucesores- ante casos de violencia gravísimos en contra de miembros de la etnia mapuche.
No hemos sido capaces de lograr, entonces, un equilibrio sano entre autoridad política y fuerza pública. Y esto no es exclusivamente por culpa de la herencia dictatorial: el problema existe en todos lados, desde la época del imperio romano. En nuestro caso, los ministros de defensa suelen operar casi como voceros del mundo militar y policial, y son pocas las iniciativas para modernizar y volver más inteligentes y precisos los aparatos represivos. La formación de los equipos antidisturbios – y no me refiero a cursos de “derechos humanos”, sino al uso racional, proporcional y estratégico de la fuerza- parece fuera de toda agenda pública. Interior, por su parte, vive en un angustioso tira y afloja con ellos y su compleja lógica corporativa.
Sin embargo, la situación actual es propicia, aunque no lo parezca, para construir una agenda de modernización de las policías y las fuerzas armadas. Los gravísimos casos de corrupción en las cúpulas del ejército y carabineros, que fueron sentidos como una humillación por casi todos los miembros de dichas organizaciones, han hecho evidente que las cosas no pueden seguir como están. Los muchas veces torpes operativos contra las manifestaciones pacíficas en Santiago y regiones, mezclados con el uso de violencia desmedida, abusos de distinta naturaleza y casos de violación de derechos humanos reclaman a gritos una reingeniería de las técnicas utilizadas en estas operaciones, y en los métodos de control interno de las instituciones. Las operaciones coordinadas llevadas adelante en contra del Metro de Santiago, por su parte, dejaron en evidencia que la seguridad pública de la ciudad pende de un hilo, y que, básicamente, nuestros aparatos de inteligencia no existen. Finalmente, el absurdo y el horror de la violencia dirigida contra comerciantes ambulantes, pobladores y mapuches demandan que los políticos hagan un mea culpa respecto al abuso que ha significado tratar problemas sociales complejos como si fueran simplemente problemas de orden público. Un abuso que, entre otras cosas, degrada a las fuerzas del orden.
Esto es urgente considerando que enfrentar problemas de violencia criminal graves, así como la potencial acción de grupos terroristas, exige que haya una alta confianza pública respecto a las fuerzas de orden. Un ataque incendiario al metro de Londres habría sido reprimido con la mayor energía posible por parte de las fuerzas del Estado, y nadie habría, probablemente, cuestionado dicha reacción. En un ambiente de desconfianza total como el nuestro, en cambio, la gravedad de lo ocurrido se ve ahogada en un mar de dimes y diretes, noticias falsas y rumores infames.
Que la derecha reconozca abiertamente que ha habido casos de violación a los derechos humanos en el contexto de las actuales protestas –distinguiéndolos con firmeza de las acciones de fuerza legítimas que las policías y los militares deben ejercer y seguirán ejerciendo- y prometa tomar cartas en el asunto puede ser el primer paso, entonces, para rehabilitar nuestras instituciones de policía y defensa, por un lado, y para construir un vínculo sano con ellas a futuro. Uno donde los políticos no se dediquen simplemente a lavarse las manos cuando les conviene, ni a utilizarlas como parche curita para problemas sociales, y donde todo ciudadano pueda confiar en que las fuerzas de orden están efectivamente al servicio de los intereses de la república y la seguridad de todos sus miembros.
Al mismo tiempo, es necesario que los elementos democráticos y republicanos que queden en la izquierda y en el centro sean parte de esta iniciativa, así como que respalden abiertamente también –en vez de guardar silencio- la obligación que tiene el presidente democráticamente electo de hacer uso de la violencia legítima del Estado para defender el orden público en las circunstancias actuales. Después de todo, si el silencio de la derecha frente a las violaciones de los derechos humanos es reprochable, también lo es el del centro y la izquierda democrática frente a la estrategia sediciosa orientada a desestabilizar al gobierno en medio de un momento de crisis nacional.
El camino a un país decente para todos debe comenzar por gestos de decencia básicos.