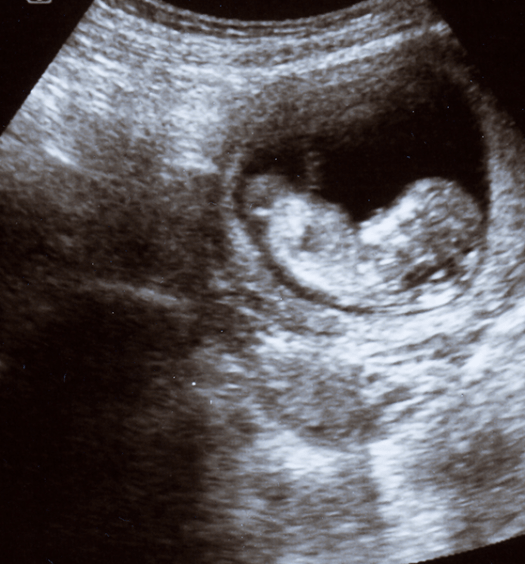Columna publicada el 29 de mayo en Ciper Chile.
Aunque parezca no haber odio en Limpia, la más reciente novela de la premiada chilena Alia Trabucco (1983), el rencor que atraviesa la obra fluye por canales más difusos, construyendo una sutil filigrana en la que la desigualdad, la injusticia y la dominación son protagonistas. Y aunque ese resentimiento le otorgue enorme fuerza a su narración, hace que por momentos su mirada del mundo esté teñida de maniqueísmo y poblada por caricaturas que impiden tomarse en serio a unos personajes entrañablemente buenos o detestablemente malos, según sea el lugar que ocupen en el escalafón social.
La trama de esta segunda novela de Trabucco es sencilla: Estela, una mujer que llega a Santiago desde el sur, relata sus siete años de trabajo como empleada puertas adentro en el hogar de unos jóvenes profesionales y su pequeña hija, Julia. El monólogo, a su vez, se pronuncia desde el encierro en una sala de interrogatorios cuyo origen solo se desvela en las últimas páginas. Sus jefes, Mara y Cristóbal, son competitivos en lo laboral, rigurosos en el manejo de su hogar y, sobre todo, exigentes con el desempeño escolar y extraprogramático de Julia. Aunque son amables con Estela, hay una total división entre su mundo y el resto de la casa: sus espacios están limitados a la cocina, el lavadero y «la pieza de atrás», como la denomina ella misma. De ahí que la reclusión cruce la novela en varias dimensiones: por un lado, Estela cuenta su historia desde una aparente celda, interpelándonos a nosotros, lectores, mediante el quiebre de la «cuarta pared». Por otro, ella pareciera estar enclaustrada, durante casi toda la historia, en su lugar de trabajo: sale puntualmente al supermercado o a recoger a la niña al colegio, y abundan sus excusas para no visitar a su madre en el sur. Como si eso fuera poco, la vemos incluso en las fiestas de Navidad y Año Nuevo dedicada a atender a sus jóvenes patrones.
La autora muestra un ojo y un oído finísimos a la hora de apuntar con crudeza aquello que preferimos no ver en el seno de lo doméstico: la suciedad, la podredumbre, los olores rancios y los desechos. Toda esa dimensión está bajo la responsabilidad de Estela, mientras que Mara y Cristóbal pueden dedicarse, pulcros y con su ropa planchada, a crecer personal y profesionalmente. Sin embargo, esta apariencia de éxito está apoyada sobre un tinglado sumamente frágil, que nos esconde los remedios para dormir, la infelicidad matrimonial o la ausencia de todo vínculo significativo con amigos o familiares. Como se pregunta la narradora en un momento central de su narración: «¿Y saben lo que hay en el corazón de una historia como esta? Calcetines negros de mugre, camisas con manchas de sangre, una niña infeliz, una mujer que aparenta y un hombre que calcula». Con estos antecedentes, la construcción de un mínimo ambiente hogareño se carga por completo en los hombros de la abnegada y minuciosa Estela. Fuera de ella, todo parece deshumanizado, como una casa piloto donde no hay señas particulares, sino maniquíes estandarizados por las expectativas que otros depositan en ellos. Deportistas, exitosos, ricos, bellos. Más que humanos, son meros rostros de un panel publicitario.
Este hogar supuestamente perfecto se ve, de pronto, amenazado por una pequeña trizadura. La enumeración de adjetivos con que se describe a Estela a lo largo de la obra —«alfabetizada, confiable, buena presencia»; «instruida, trabajadora, discreta», como un anuncio de periódico— no impide que se cuele la tragedia y que, hacia el final, todo se derrumbe. Vemos aparecer pequeños esbozos de la fatalidad: Mara mintiéndole a su marido acerca de las primeras palabras de su Julia; Estela provocando un accidente doméstico en medio de una comida o dejando entrar a una quiltra al lavadero de la casa. De a poco, esa cáscara de perfección cae, volviendo evidente que detrás solo se escondía ambición vacía y sin destino.
Uno de los elementos llamativos de esta novela es el modo en que ambos padres desligan su responsabilidad en la empleada y en una pléyade de profesores particulares que, fuera del horario normal de la escuela, buscan hacer de Julia la primera en todo. Y a pesar de que desde el colegio adviertan que las presiones podrían ser excesivas, la ambición termina primando. El resultado es una niña irritable, caprichosa y crecientemente rebelde, que se come las uñas fruto de una ansiedad sin control, que busca evadirse de este mundo en el que solo se le exigen resultados y a cambio no existe nada particularmente valioso. A diferencia, por ejemplo, de la brillante y durísima Canción dulce —premiada obra de Leila Slimani donde también hay una niñera, servidumbre y muerte—, en la novela de Trabucco no hay tensiones, ambigüedades ni contradicciones: para la clase alta chilena la maternidad es un lastre incómodo que nunca se desea, pero con el cual hay que cumplir; es, a fin de cuentas, un rito de paso para poder tener la familia perfecta que el entorno exige.
La interpelación al lector no proviene solamente de la posición de Estela frente a nosotros, espectadores, sino también por la denuncia social que atraviesa la novela de principio a fin. La disposición de la trama impide que dejemos de ver la desigualdad radical sobre la que pareciera fundarse toda la historia. Y esto no solo en las pequeñas violencias cotidianas del hogar —ropa que se lava por separado, comidas distintas para los jefes, tareas ingratas ordenadas por medio de pequeñas notas—, sino en la realidad nacional que alcanza a verse de reojo desde ese exclusivo barrio. Así, mientras Cristóbal asciende laboralmente y hereda bienes, vemos cómo en las noticias se muestra una sociedad fracturada por las protestas. Hay una escena en la que aquello se manifiesta de lleno: mientras Estela intenta darle comida a la niña en la cocina, aparece en la televisión «que un hombre se había prendido fuego frente a un banco. Su cuerpo ardía en la pantalla, una brasa roja, de rodillas. Le habían embargado la casa por una deuda en una clínica. Tenía cáncer, su esposa. Se había quedado viudo y sin casa. […] La niña tenía los ojos clavados en el fuego cuando la señora entró a la cocina y apagó la televisión. Que la nana no te ponga tanta tragedia, dijo, o algo así, no lo recuerdo». De un lado, Cristóbal, doctor y heredero. Del otro, el hombre de las noticias, deudor y víctima. La salud, un bien de consumo. Y la tragedia, la durísima tragedia que acecha a la mayor parte de la población, una realidad frente a la cual basta tomar el control remoto y apagar la televisión. No hay más que una sola lectura posible.
Limpia obliga a mantener la mirada en un lugar incómodo de nuestra sociedad. Su trama, además, se tensa de manera creciente, haciendo que esperemos el desenlace trágico que se nos viene anunciando desde las primeras páginas. Sin embargo, los trazos demasiado gruesos o los personajes acartonados adquieren, hacia el final, ribetes caricaturescos. Si durante parte de la novela podían explicarse por una estética algo minimalista que buscaba, deliberadamente, construir un mundo donde la apariencia es lo que manda, el desenlace de la obra intenta aleccionarnos con una moraleja que, además de caída del cielo, es poco convincente. Así, si la casa en el barrio alto era para Estela un lugar de encierro y soledad, el escape de ese hogar la hará confluir —¡oh, sorpresa!—, con una masa humana que, en el centro de Santiago, se reúne en una marcha masiva en los días del despertar y la revuelta de 2019. Frente al individualismo y la competencia, Estela encuentra compañerismo y hermandad. Frente al encierro, la libertad. Aquí nos quedamos los buenos, allá quedan los malos. Y ante esta férrea lucha de la protagonista por un mínimo reconocimiento y justicia, esta sociedad no tiene otra cosa que ofrecerle que un infausto encierro desde el cual ella monologa sin saber siquiera si es escuchada.