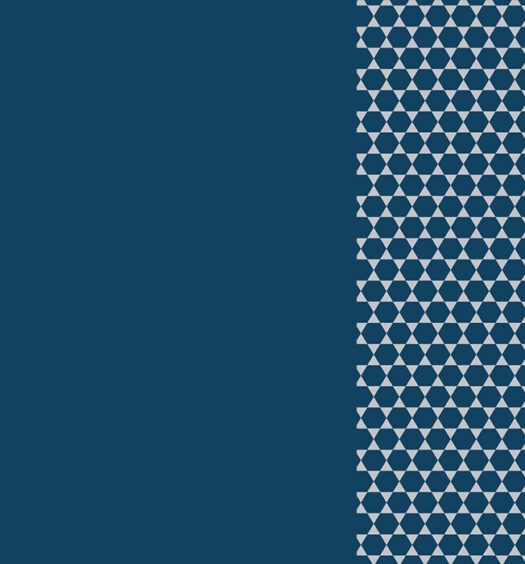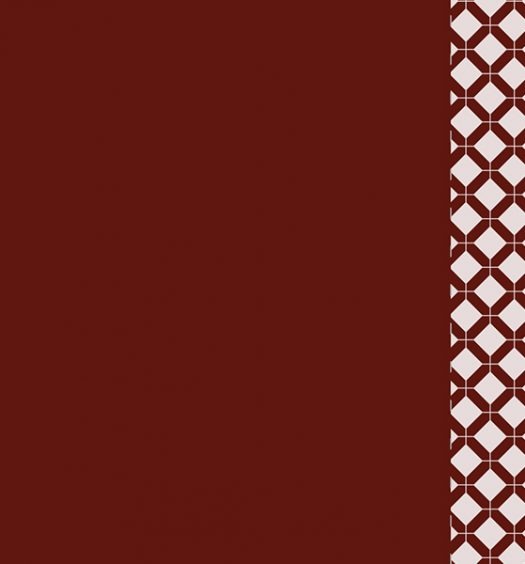Reformas fáciles
Columna publicada el martes 7 de julio de 2020 por El Líbero.
Muchas veces, tratando de entender los problemas, terminamos por simplificarlos hasta volverlos irreconocibles. Sucede en muchos debates, en los que pensamos que hay respuestas fáciles, que reordenarán las cosas de manera tal que desaparecerá el nudo. Las redes sociales profundizan esta lógica, pues en ellas pareciera a veces que todos somos expertos y disparamos rápido las recetas ganadoras. La reforma a Carabineros ha sido el objeto de esas simplificaciones, sobre todo de octubre a la fecha, lo que es grave considerando la profundidad de los problemas y las múltiples labores que realiza la institución. Esta insuficiencia se manifiesta tanto en las aproximaciones de cierta derecha que no reconoce que haya una crisis en Carabineros (o que no haya habido nada problemático en el control de las manifestaciones en octubre), y de cierta izquierda que se debate entre el deseo de eliminar la intervención de los uniformados en la vida social y el de refundar la institución por completo, en una especie de optimismo ingenuo.
Ambas posturas tienden a reducir todo el asunto a una cuestión de voluntad o mera decisión. O el gobierno es pusilánime y debe “ponerse los pantalones”, o son un hato de malvados que permite que se siga “castigando al pueblo” y “criminalizando la protesta”. En ambos casos, bastaría con reunir voluntad política suficiente para obtener resultados inmediatos.
Esta última actitud ha tenido bastante figuración en las discusión, traducida en la propuesta de refundar Carabineros. Sin embargo, esta aproximación tiene serias limitaciones. La lógica refundacional hace difícil articular el bagaje anterior de la policía, y descarta a priori las facetas positivas de la misma: la única solución posible sería partir desde cero. Pero la idea de que es posible resetear algún aspecto de la vida social alimenta ilusiones vanas, pues el asunto es justo al revés: solo abordando lo que la institución es se vuelve posible reorientarla hacia nuevas funciones o mejorar la forma en que lleva a cabo las ya existentes. Por lo demás, no se hace cargo de la operación en el tiempo que media entre la decisión de refundar y su entrada en vigor, ni de las eventuales dificultades políticas que conllevaría tener una institución de esta índole operando con sus días contados.
Por otra parte, la propuesta de una policía preventiva y comunitaria también es seductora; sin embargo, no da cuenta suficiente de los casos extremos en los que se debe recurrir a la fuerza, aquello que precisamente constituye la razón de ser de la función policial. Y no me refiero solamente a la contención de disturbios en manifestaciones callejeras, sino que a todo lo que implica el control del narcotráfico, los delitos de alta connotación social o la flagrancia. Todos estos casos, en los que Carabineros eventualmente debe utilizar la fuerza, exigen enfrentar preguntas mucho más profundas y sin respuestas fáciles: ¿se puede pensar en mantener la vida social exorcizando la violencia para siempre? ¿Es conveniente que el Estado renuncie a utilizarla? ¿Qué requisitos y límites se establecen para el uso de la fuerza? ¿Cómo articular la protección de los derechos humanos con el siempre necesario control del orden público? Ninguna de estas cuestiones se zanja fácilmente. Más bien, son preguntas que se responden en el tiempo, y que siempre requieren renovadas justificaciones.
Esto nos lleva a una última prevención. Varios autores han recalcado la importancia del control político de Carabineros. Esta es una dimensión fundamental para una correcta operación de la policía. Sin embargo, hay un conflicto particularmente difícil de resolver a este respecto: en general, cuando las fuerzas policiales cometen abusos en el cumplimiento de sus funciones, la autoridad política habitualmente no está dispuesta a asumirlos. Al no haber responsabilidad ni conducción política, vuelven a suceder, y de nuevo nadie quiere asumirlas. Por esto, la institución policial se desenvuelve en una peculiar orfandad, producto de un abandono no admitido por parte de quienes deberían conducirla. Este último aspecto revela que es necesaria una estrategia múltiple. Por una parte, se deben promover cambios institucionales que mejoren la formación y las prácticas de los funcionarios; y por otra, pensar las maneras de articular mejor –con todas las prevenciones que correspondan– a la fuerza pública con la autoridad política.
Todo lo anterior muestra la urgencia de comenzar a desplegar una reforma a Carabineros, y que esta no se reduzca a aspectos procedimentales, educativos o de protocolos. La tarea se vuelve aún más cuesta arriba si consideramos que nuestro sistema político es tierra baldía para llevar adelante reformas complejas, que toman tiempo y que requieren el compromiso de toda la clase política. Pero la República exige pensarse, sobre todo cuando se trata del uso de su medio más radical, la fuerza. Esto implica estar dispuestos a tener una actitud más humilde y dialogante, lejos de la dinámica simplificadora que domina el debate público.