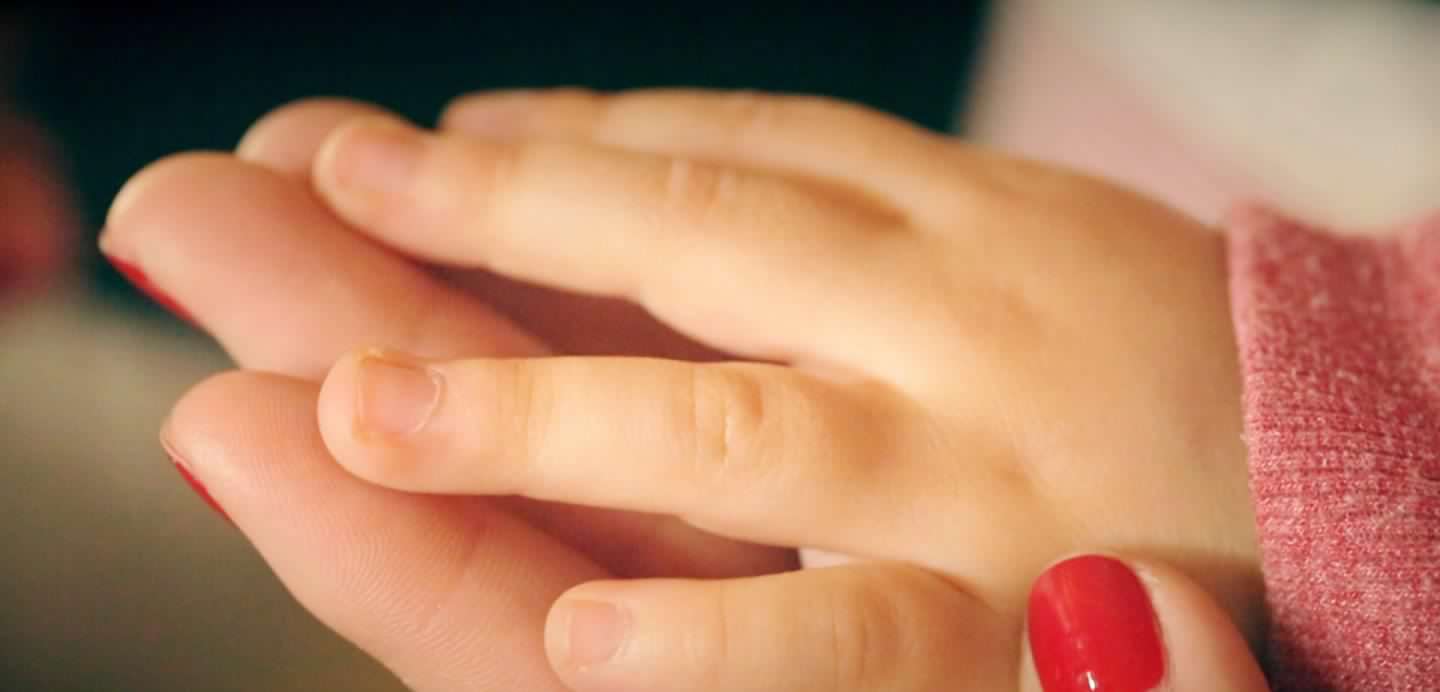Columna publicada el 12.05.19 en El Mercurio.
¿Es razonable permitir que parejas del mismo sexo adopten niños? Para buena parte de la opinión ilustrada, la respuesta a esta pregunta reviste un carácter evidente y axiomático. La tesis es la siguiente: nada justifica que discriminemos a cierto tipo de parejas para adoptar, y cualquier intento por hacerlo atenta contra la igualdad. De más está decir que, en esas condiciones, no hay disidencia posible. Con todo, hay motivos para pensar que la cuestión es más compleja. Por de pronto, la pregunta por la adopción toca dimensiones muy profundas del fenómeno humano. Por lo mismo, no es posible responderla sin explicitar previamente algunos supuestos antropológicos que, hasta ahora, han brillado por su ausencia. ¿En virtud de qué criterios debiéramos entregar en adopción a los niños que no pudieron crecer con sus padres biológicos?
Hasta ahora, la solución ha sido imitar —hasta donde es posible— el proceso natural. La idea es intentar recrear aquello que el niño perdió. Es cierto que esa imitación puede asumir diversas modalidades, pero su plasticidad no es infinita. El principal límite consiste en la irreductible alteridad sexual que está en el origen de la vida. Todos necesitamos a alguien distinto de nosotros mismos para venir al mundo, y allí reside uno de los principales misterios de nuestra condición. La alteridad no es algo prescindible, pues constituye lo que somos. En cuanto se ignora ese dato, la adopción homoparental involucra un cambio profundo, de vastas consecuencias. En efecto, algunos niños podrán ser sometidos a una ficción que niega la relevancia de dicha alteridad (por cierto, se trata de una ficción a la que solo estarán sometidos niños que perdieron a su familia original). Aunque en el mundo podemos encontrar las más diversas configuraciones familiares que tienen niños a su cuidado —incluyendo parejas homosexuales—, es imposible encontrar niños cuyos dos progenitores sean del mismo sexo. Ahora bien, ¿qué tan razonable es seguir imitando ese proceso natural? ¿No deberíamos, precisamente, superar sus limitaciones?
La dificultad central estriba en que, al dejar de imitar a la naturaleza, perdemos todo criterio de orientación. Una vez roto ese vínculo, no tenemos ninguna razón —por ejemplo— para reservar la adopción a parejas de dos personas. ¿Cómo explicar la dualidad de la paternidad sin referirse a la procreación natural? De hecho, el proyecto deja abierta está ambigüedad, pues su objeto explícito es “velar por el interés superior del niño, niña o adolescente en el seno de una familia, cualquiera sea su composición”. La frase es fascinante, y revela de modo muy nítido la confusión reinante. Queremos lo mejor para el niño, pero no tenemos ningún elemento para determinar qué diablos significa eso. En un mundo indiferenciado, no tenemos nada —nada— que decir. Si la composición del grupo familiar es superflua, entonces cualquier grupo (de una, dos o más personas, y tenga o no connotación sexual) puede adoptar, siempre y cuando logre convencer a un juez (allí donde los políticos no quieren tomar decisiones, siempre habrá jueces dispuestos a hacerlo).
Llegados a este punto, quizás sea posible identificar la naturaleza última de nuestra discusión, que no versa principalmente sobre la cuestión homosexual. La diferencia, creo, puede describirse como sigue. Para algunos, el horizonte humano se explica desde la emancipación absoluta respecto de lo dado. Esto implica que no deberíamos aceptar nada que no hayamos consentido previamente (la alteridad sexual, sobra decirlo, no es consentida). La adopción homoparental participa de un proyecto prometeico que sospecha profundamente de la naturaleza. Sin ir más lejos, Bacon sugería que debemos torturar a la naturaleza para volverla dócil a nuestros deseos. En esa lógica, el hombre puede (y debe) ser manipulado para lograr su emancipación —y en este punto coinciden progresistas de izquierda y derecha—. Para otros, en cambio, lo humano solo puede pensarse desde el límite y la contingencia. No somos los seres todopoderosos que soñó Bacon, sino un mero embutido de ángel y bestia, cuyo despliegue requiere una ecología sumamente frágil. Si se quiere, es un modo de admitir que dependemos de otros, que dependemos de factores que no controlamos del todo. En otras palabras, los límites hacen posible nuestra libertad, así como las reglas hacen posible los juegos. La importancia de esta diferencia antropológica —que ningún estudio científico podrá zanjar— puede apreciarse si recordamos que está en el centro de muchos desafíos contemporáneos (baste mencionar la inteligencia artificial, la manipulación genética o el posthumanismo).
A partir de lo dicho, surge una pregunta inevitable: ¿En qué medida resulta legítimo poner a los niños al servicio del proyecto de emancipación? ¿No deberíamos mantenerlos al margen de esta disputa? Es más, ¿en qué medida puede decirse que el interés del niño está realmente en el centro del discurso progresista si sabemos que su preocupación fundamental va por otro lado? Dicho de otro modo, si nos interesamos por los niños solo cuando estos se intersecan con nuestra propia agenda, lo menos que puede decirse es que no nos interesan demasiado.