Un Estado que ofrece la eutanasia modifica la relación con sus ciudadanos, introduce con ella presiones, trata como compatible en la realidad lo que solo es compatible en la mente, y quita incentivos para otras maneras de enfrentar el dolor, la vulnerabilidad y la muerte.
.png&w=1200&q=75)
Ayer la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de eutanasia que promueve el gobierno del presidente Boric. Aunque no está dicha la última palabra, se trata de un avance importante para sus promotores, que en esta iniciativa además contarían –como en otros países– con un apoyo cercano al 70%. Podrán mejorarse las preguntas de los sondeos de opinión, pero en cualquier caso hay un apoyo masivo. ¿Cómo explicarlo? No es tan raro si se piensa en la experiencia de las últimas décadas: las vidas han sido más largas y autónomas, y ese control se quiere mantener hasta el final; se ha reducido la experiencia de sufrimiento y dependencia, pero tenemos menos recursos interiores para enfrentarlos cuando es necesario. La eutanasia calza muy bien en este clima. Pero una cosa es explicar por qué ella ha ganado aceptación, otra cosa es justificarla. ¿Qué razones militan en su contra? Cabe pensar al menos en las siguientes diez.
1. Es un hecho que el sufrimiento, en sus distintas formas, representa una porción importante de la vida. Su distribución es dispareja entre las personas, pues a algunos les toca en formas muy graves; también es dispareja la distribución en el tiempo: suele tocar más al final de la vida, aunque no siempre es así. En cualquier caso, es importante recordar que se encuentra presente en distintas etapas, y que no por ese motivo se nos ocurre proponer ni menos legalizar la eutanasia o el suicidio asistido en esos otros momentos de intolerable dolor físico o psicológico. La pregunta es entonces si acaso el carácter terminal de un padecimiento constituye una razón para sí ofrecerla al final. Un pronóstico de vida de seis meses puede parecer una razón contundente, pero quien tiene un pronóstico de nueve meses podría con razón encontrar arbitrario el límite que lo excluye de esta salida. ¿Hay algún límite que no sea arbitrario? ¿Se debe incluir eventualmente a adolescentes con depresión? En este dilema fundamental se encuentra el defensor de la eutanasia: o bien su propuesta es limitada (pero arbitraria), o bien la vuelve lógicamente coherente, pero al precio de extenderla (aumentando así nuestras dudas).
2. Oponerse a la eutanasia no significa alargar artificialmente la vida. Quien se opone a ella no se opone a dejar morir, acepta también formas de reducción del dolor que eventualmente pueden acortar la vida, y considera legítima la rebelión contra el encarnizamiento terapéutico. Sí se opone a extender las formas lícitas de matar. Hay algunas formas de matar lícito –en la guerra y la legítima defensa–, pero descansan sobre una justificación muy distinta de la eutanasia y es un gran logro civilizatorio que sean pocas. La eutanasia va a contracorriente respecto de esa tendencia a limitar su número. Además, extiende las formas del matar lícito no respecto de esos escenarios excepcionales de la guerra o la legítima defensa, sino ante una experiencia universal. De ahí que incluso un proyecto de alcance limitado –como se dice que es el nuestro– sea un paso radical. Una vez dado ese paso decisivo, se ha entrado en una lógica que a mayor o menor velocidad busca desplegarse hasta el final (en apenas una década, Canadá ha pasado de una propuesta medianamente limitada a un esquema que incluye los desórdenes mentales como causal aceptable de eutanasia).
3. No está en discusión aquí la compasión o comprensión con que deba responderse cuando alguien decide acabar con su vida. No es eso lo que discutimos al tratar la eutanasia, sino la edificación de un aparato –estatal o parcialmente estatal– destinado a ofrecer esa salida. Si esa es la realidad en discusión, hay que preguntarse por la transformación que experimenta una sociedad que edifica algo semejante. Este cambio de perspectiva es decisivo. Bien cabe entender que en la perspectiva de primera persona la vida se experimente como carente de valor o sentido. Muy distinto, sin embargo, es que el Estado o los conciudadanos, desde la perspectiva de tercera persona, confirmen esa percepción.
4. ¿Qué mensaje se entrega, por ejemplo, a las personas inclinadas a acabar con su vida? El instinto (correcto) al ver un potencial suicidio es intervenir, incluso usando la fuerza. Pero ¿es compatible la prevención del suicidio con simultáneamente ofrecer ayuda para quien quiera practicarlo por el hecho de estar gravemente enfermo? Los defensores de la eutanasia apuntan que efectivamente es posible hacer ambas cosas, y en el plano de la compatibilidad lógica pueden tener razón. El problema, sin embargo, es su compatibilidad en la práctica. En Inglaterra una propaganda para la ley de eutanasia se situaba hace poco en los andenes del metro: el lugar que suele ocupar la prevención del suicidio. En Saskatchewan, Canadá, una línea telefónica de ayuda para la salud mental incluía la opción de conectarse con los servicios de suicidio asistido. Brutalidades como esa se pueden corregir, pero no son accidentales: constituido como un derecho, el suicidio asistido es una oferta que en diversas formas reaparecerá (hay pacientes a los que se les ha ofrecido de modo reiterado), minando una y otra vez nuestra pretensión de prevenir el suicidio y de preocuparnos por la salud mental. El efecto además parece ser perceptible, con un aumento también del suicidio no asistido en países que aprueban el asistido.
5. No solo está en cuestión el tipo de mensaje que se entrega, sino también la presión que se ejerce. Es común que una persona muy dependiente –por vejez o enfermedad– se sienta como una carga. Ese hecho se sobrelleva, sin embargo, por la conciencia de que todos somos dependientes en algún grado, y en alguna etapa lo seremos mucho: nos toca llevar cargas por turnos. Pero esa lectura de la realidad cambia radicalmente cuando hay una nueva puerta de salida. Es grotesco preguntar a alguien vulnerable si no preferiría dejar de ser una carga. Una ley de eutanasia, sin embargo, deja implícitamente instalada esta pregunta para todos. Y no se trata de un elemento marginal en la consideración de la eutanasia. En Oregon, Estados Unidos, uno de los lugares cuya ley suele presentarse como modelo, el sentirse una carga ha sido consistentemente reportado como la razón de más del 40% de las personas para buscar la muerte médicamente asistida (el 2021 incluso llega al 54%, mientras una porción de personas incluso aduce razones financieras). Se suele subrayar el carácter voluntario de la eutanasia contemporánea, pero eso habla más bien de nuestra ceguera respecto de las condiciones reales de la deliberación humana. Por algo en Inglaterra las asociaciones de derechos de la discapacidad se han opuesto de modo multitudinario a la eutanasia.
6. A lo anterior se suma la transformación de la profesión médica: la historia de la medicina se ha desarrollado bajo el juramento de buscar el bienestar del paciente, evitar el daño, no administrarle veneno; en suma, los médicos han estado comprometidos con el carácter terapéutico de su tarea. La transformación presente no significa una ampliación de esas tareas tradicionales, sino la inclusión de fines distintos. Muchos médicos, como es obvio, están de acuerdo con este giro, pero es digno de ser notado que ese no es el caso de quienes se dedican a la medicina paliativa. Entre ellos, que tratan a los pacientes en esta etapa final de sus vidas, una mayoría abrumadora rechaza tanto la eutanasia como el suicidio asistido (en Inglaterra ese rechazo ha oscilado entre el 70% y el 84% durante los últimos años, llevando a que la Asociación de Cuidados Paliativos se opusiera a la ley hoy en discusión; antes se ha constatado la misma tendencia en Alemania).
7. Este cambio de ethos médico puede rastrearse también en otras discusiones contemporáneas. Las operaciones de cambio de sexo no buscan sanar un cuerpo enfermo, sino modificar uno sano. El caso ilustra bien los riesgos de esta comprensión de la medicina: durante años ha ido creciendo –el último año ya con fuerza decisiva– la comprensión del daño irreversible al que así se empujaba a muchos adolescentes. Tal como en el caso de la eutanasia, ese proceso suele justificarse con apelaciones a la autonomía y la compasión. No son los únicos paralelos. En la prisa por afirmar lo que el otro siente, ha sido un factor común que se descuide controlar la presencia de problemas subyacentes: la voluntad de morir o el descubrimiento de una identidad de género se toman como un hecho consolidado y se convierten así en razones para obviar el control de salud mental. Naturalmente, los problemas derivados de ahí se agudizan en sistemas de salud que, bajo gran exigencia, no pueden sino volver rutinarias las respuestas que ofrecen.
8. No es extraño, entonces, que estos casos se asemejen también en la magnitud de las negligencias que han salido a la luz. Por lo que respecta a la eutanasia, en apenas una provincia de Canadá, Ontario, se han identificado 428 casos en que los proveedores de muerte asistida no han seguido los protocolos (como el derivar antes a especialistas en salud mental o esperar 90 días antes de seguir adelante). Esto nos recuerda, por cierto, la manera en que se introduce una lógica comercial: un nuevo derecho es un nuevo nicho comercial, con los correspondientes incentivos. Pero además, una vez descubiertas, esas negligencias no han recibido sanción. Los abusos siempre son posibles, pero la magnitud de estos casos obliga a preguntarse una vez más por su vínculo con la transgresión inicial: si dejamos de atribuir gravedad máxima a quitar una vida, no es extraño que luego importen poco las faltas en el proceso. Se trata de un hecho aleccionador a la hora de pensar sobre los resguardos que las leyes pretenden poner al abuso. Una cosa son las salvaguardias en el papel, otra en la práctica.
9. Consideremos, para terminar, el gran problema de los cuidados paliativos, el abordaje que busca aliviar de modo integral los padecimientos físicos y de otro tipo al final de la vida. En el plano lógico, eutanasia y cuidados paliativos desde luego no son excluyentes: se puede abogar por los dos a la vez y un país puede tener ambos. Pero hay una pregunta crucial por su compatibilidad en la práctica: estas discusiones se cruzan de modo inevitable con la pregunta por recursos y con las distintas maneras en que estos se distribuyen según la presión haya encontrado otra vía para descomprimirse. Si Inglaterra, por ejemplo, logró estar por mucho tiempo a la cabeza de los cuidados paliativos en el mundo, en buena medida se debió a que no siguió la ruta hacia la eutanasia de países comparables. De hecho, los países europeos que no han introducido muerte asistida triplican a los que lo han hecho en la oferta de cuidados paliativos. Es cuestión de realismo político elemental reconocer que esta disyuntiva es más seria aún para países con menos recursos.
10. Las consideraciones anteriores echan por la borda la idea de que al despenalizar la eutanasia simplemente se amplían los derechos o se deja a cada uno la manera en que ha de terminar su vida. Un Estado que ofrece la eutanasia modifica la relación con sus ciudadanos, introduce con ella presiones, trata como compatible en la realidad lo que solo es compatible en la mente, y quita incentivos para otras maneras de enfrentar el dolor, la vulnerabilidad y la muerte. Que no solamos notar eso muestra precisamente los puntos ciegos de una cultura que solo tiene lentes para entender un tipo de individuo autónomo. Muestra no lo compasivos que nos hemos vuelto, sino lo parcial que se ha tornado nuestra comprensión del ser humano.



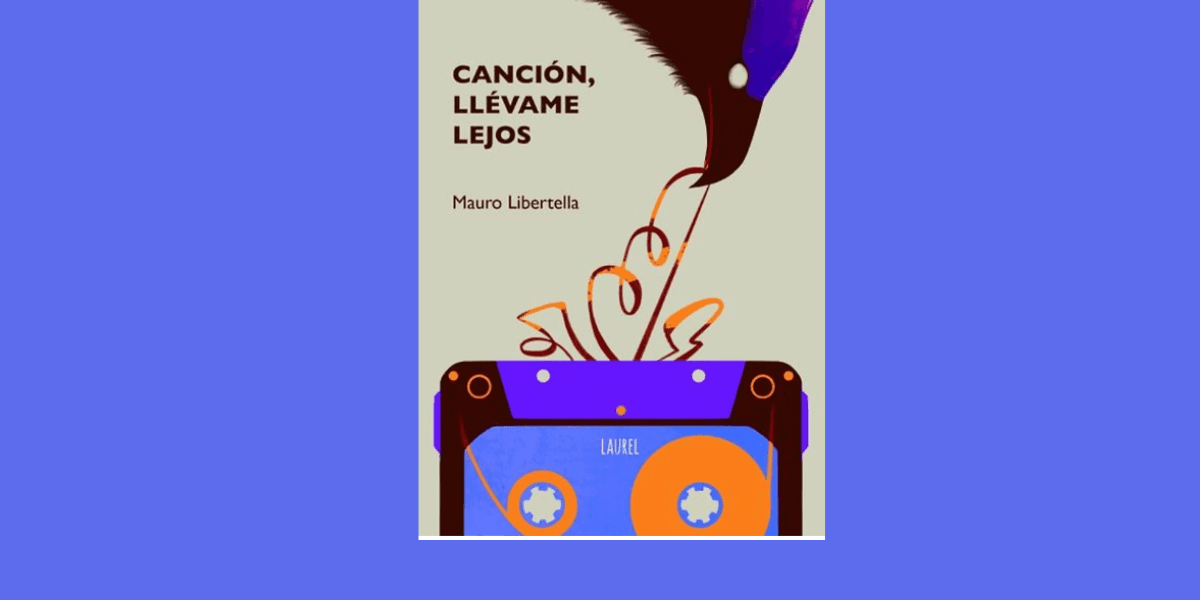
_4x3.jpg&w=3840&q=75)
%20(1).jpg&w=3840&q=75)


.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
