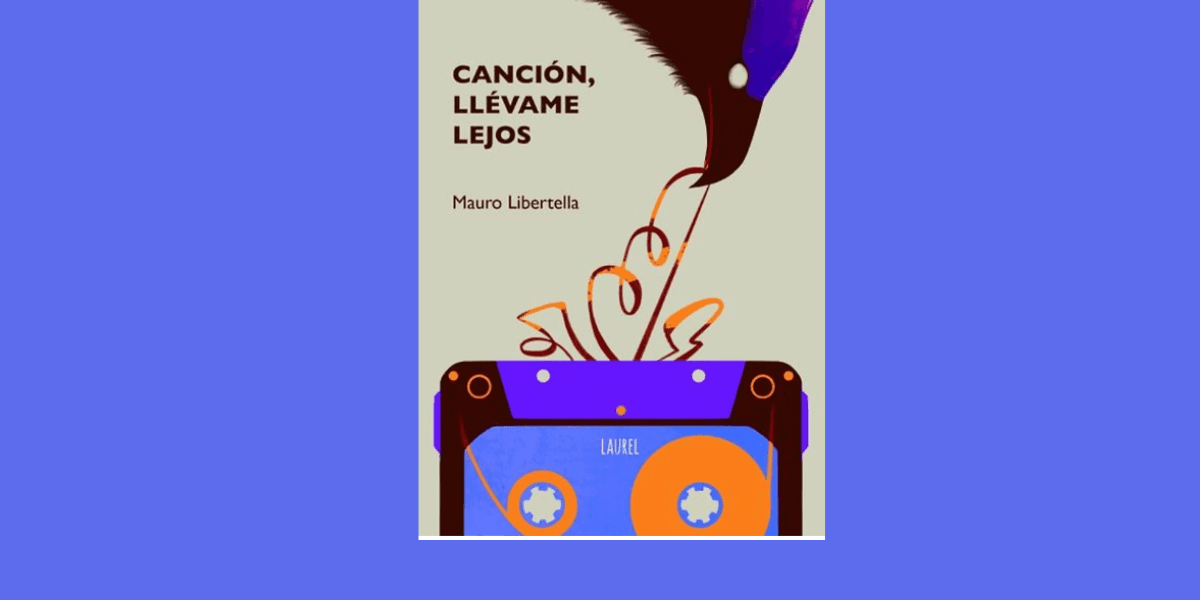Si queremos superar esta crisis, debemos observar las cosas en su justa medida. No somos un narcoestado ni nos estamos convirtiendo en uno. Y precisamente para evitarlo, lo primero es dejar de confundir los diagnósticos.
.png&w=1200&q=75)
Debido a los recientes escándalos de narcotráfico en las Fuerzas Armadas, se ha vuelto común escuchar que Chile va camino a convertirse en un narcoestado, o que estamos pareciéndonos cada vez más a México. Sin embargo, podríamos llenar páginas y páginas con historias mexicanas que muestran cómo la violencia criminal ha modificado a tal nivel los parámetros sociales, políticos, jurídicos y éticos en ese país que cualquier comparación apresurada o demasiado gruesa resulta, al menos, engañosa.
Por ejemplo, y para notar la magnitud de la crisis mexicana, el antropólogo Claudio Lomnitz ha formulado recientemente una explicación sobre por qué los carteles de ese país han recurrido con tanta insistencia al canibalismo en las últimas décadas. Según Lomnitz, el fenómeno ha atravesado distintas fases. En una primera etapa, hacia fines de los 80, algunos carteles atribuían un carácter “mágico” a este acto deleznable: creían que comer carne humana los podía volver invisibles a las balas y a la policía. Más tarde, el ritual mutó en una prueba de lealtad: quien consumía carne humana sabía que cruzaba un umbral sin retorno, sellando un pacto de silencio dentro de la organización. En una tercera fase, ya en los 2000, los carteles comenzaron a grabar videos comiendo carne de sus enemigos y a difundirlos en YouTube para infundir terror en los rivales. Finalmente, en una cuarta etapa, las fronteras del rito se desdibujan: en los territorios que controlan, los carteles ofrecen banquetes y, entre risas y amenazas, aseguran que los platos están preparados con carne humana. Así, involucran a la población dominada en la empresa criminal, que nunca sabe si se trata o no de una mentira.
Lomnitz relata una anécdota particularmente perturbadora sobre este último punto, que muestra a la perfección la brutalidad del caso mexicano. Durante un aniversario de los Zetas -uno de los carteles más sanguinarios del país, formado por antiguos militares-, generales del ejército mexicano asistieron para condecorar a los mejores “soldados” de la organización (sí, el Estado rindiendo honores al narco). En medio de la ceremonia, el jefe del cartel anunció que la comida servida estaba preparada con carne humana. Todos rieron, pero en el aire quedó flotando la duda: ¿era una simple broma o la confirmación del horror?
Este no es el único ejemplo que muestra el nivel de debacle política, social y moral en México y las enormes diferencias con nuestro país. En otro libro reciente, la periodista mexicana Marcela Turati relata la trágica historia del pueblo de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, uno de los más afectados por la llamada “guerra contra las drogas” iniciada por Felipe Calderón y que nos debería dar lecciones respecto de cómo no enfrentar el crimen organizado. Ese lugar fue el epicentro de la guerra entre el Cartel del Golfo y el Cartel de los Zetas, principalmente entre 2010 y 2012. En 2011, los Zetas asesinaron a más de 200 pasajeros de autobuses o automovilistas que pasaban por San Fernando; muchos de ellos siguen desaparecidos. En 2012 ejecutaron masivamente a decenas de migrantes, dejando sus cuerpos tirados a la orilla de una carretera. En 2010 hicieron desaparecer a 72 migrantes que venían en un bus. Entre esos años, los Zetas capturaron San Fernando y secuestraron, torturaron y asesinaron a todas las personas que pudieran ser sospechosas de tener algún vínculo con el Cartel del Golfo, que podía ser cualquiera y por cualquier razón. Según Turati, no existe duda de que “mandos militares y policiacos, y obviamente políticos, fiscales, alcaldes, gobernadores y secretarios de Estado, pertenecieron a los grupos de narcotráfico que decían combatir”.
La principal lección de todas estas historias es que existen diferencias sustanciales entre México y Chile. El caso mexicano es de otra escala y muestra un Estado definitivamente capturado por el crimen organizado, cientos de autoridades asesinadas por el narco, organizaciones criminales armadas con verdaderos ejércitos, violencia brutal e indiscriminada contra la población civil, guerras permanentes entre carteles y presencia de ellos en prácticamente todos los rincones del país. Si se quiere, México sirve de advertencia, es el caso extremo al que no queremos llegar. Además, el brutal fracaso de la “guerra contra las drogas” en ese país nos muestra los riesgos que implica centrarnos exclusivamente en lógicas de “mano dura” sin tener noción de las consecuencias que eso puede generar tanto en las dinámicas criminales (división y proliferación de organizaciones criminales) como estatales (capacidades desiguales a lo largo del territorio para enfrentar al narco). Sin embargo, usar a México como espejo inmediato, al modo que muchos suelen hacerlo, puede nublar nuestros diagnósticos y, peor aún, las soluciones que necesitamos para hacernos cargo de nuestros problemas.
Chile enfrenta hoy la mayor crisis de seguridad de su historia. Según datos recientes, entre 900.000 y 1.400.000 chilenos viven bajo el control de organizaciones criminales y más de una cuarta parte de la población reside en territorios con presencia activa del crimen organizado. La situación es gravísima y no admite eufemismos. Pero para enfrentarla adecuadamente, necesitamos comprender su dimensión y perspectiva. Tenemos problemas enormes, pero también algunas herramientas institucionales que nos diferencian de la tragedia mexicana. Nuestro Estado, con todas sus limitaciones, aún cuenta con capacidades relevantes: desde el trabajo del Equipo de Crimen Organizado (ECOH) a cargo del Fiscal Barros, hasta las condenas en casos emblemáticos como el de “Los Gallegos” y el esfuerzo sostenido de fiscalías como las de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Nuestra política, con todas sus deficiencias, aún tiene herramientas para hacer frente a la arremetida de las organizaciones criminales. Basta ver el acuerdo meridiano entre la gran mayoría de los candidatos presidenciales respecto de los principales aspectos de la crisis de seguridad, sus causas y los distintos modos de enfrentarla (otra cosa es la poca credibilidad de una porción relevante de las izquierdas en esta materia).
Si queremos superar esta crisis, debemos observar las cosas en su justa medida. No somos un narcoestado ni nos estamos convirtiendo en uno. Y precisamente para evitarlo, lo primero es dejar de confundir los diagnósticos.



_4x3.jpg&w=3840&q=75)

%20(1).jpg&w=3840&q=75)


.jpg&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)