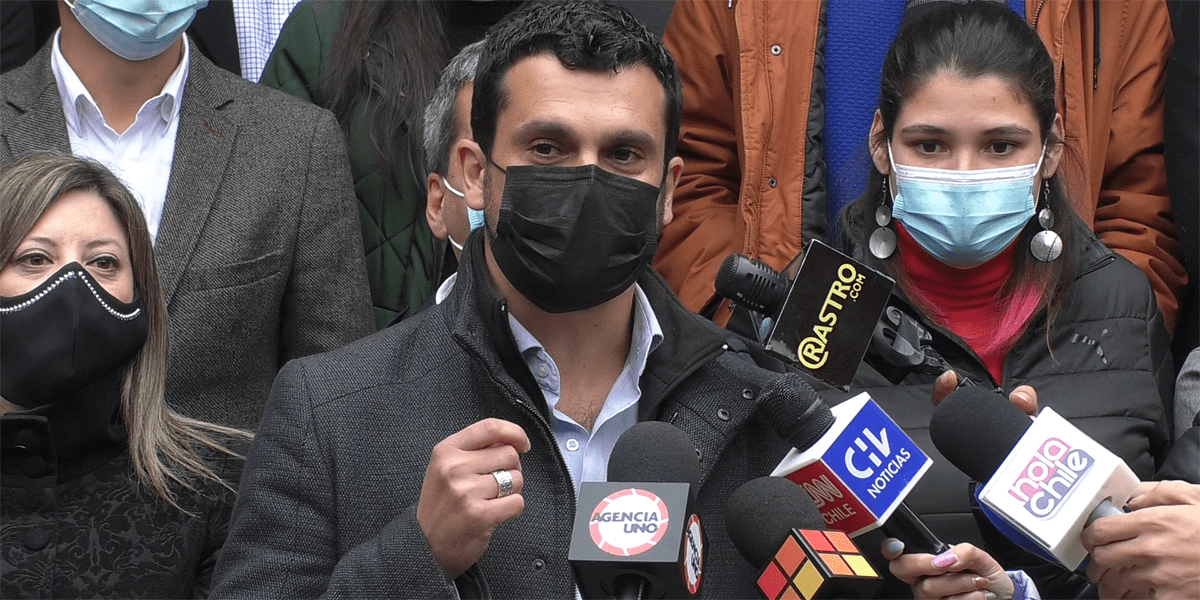Columna publicada el miércoles 2 de febrero de 2022 por El Líbero.
El proceso constituyente se pensó como una manera de reparar parte de la fractura que manifestó el estallido de octubre. El camino tiene sus ripios, pero el síntoma es todo menos trivial: existía –y existe todavía– una grieta entre el sistema político y la sociedad.
Tal crisis política tiene varios elementos. Entre ellos, la excesiva lejanía entre representantes y representados (agudizada por el sistema electoral); la incapacidad del sistema político de dar respuesta en tiempo y forma a inquietudes sentidas en la población (salud, pensiones, seguridad); cierta autorreferencia y cerrazón del sistema político, que se queda atrapado en sus propias discusiones, preso de la disputa ciega por el poder, los egos y las minucias de quienes quieren imponer su voluntad.
De ahí que el proceso constituyente concentrara grandes esperanzas. El nuevo órgano ofrecía remedios en apariencia eficaces contra todos esos vicios: similitudes entre los representantes y el “Chile real”; celeridad para incorporar las voces y demandas ciudadanas; apertura para recibir a todos por igual, contrario a lo que sucede hoy en el Congreso.
Pasada ya la mitad del tiempo del que dispone la Convención para su tarea, veo con preocupación estas promesas hasta ahora incumplidas. Nos dejan el amargo sabor de la desilusión entre quienes veíamos que el proceso podía ayudar a sanar parte de nuestras heridas colectivas. Hay una decepción, sin embargo, más seria que los defectos técnicos de algunas propuestas, o de la falta de racionalidad para ciertas discusiones. Se trata de la cerrazón de un grupo no menor de convencionales a todo escrutinio, a toda crítica, a todo cuestionamiento respecto de su trabajo.
Algunos acusaron una campaña de desprestigio. Por cierto que la hubo: personas y grupos que, sin conocer ni un solo punto ni una coma del texto, ni cómo se desarrollan las deliberaciones, optaron por bloquear el camino de la Convención. Pero tal acusación no basta para explicar el desprestigio del espacio constituyente. Algunas acciones suyas contribuyeron a ello: la equívoca relación con la violencia; el espectáculo de la Tía Pikachú en el hemiciclo acompañada por Dino Azulado; la acusación de que algunos convencionales estarían “pasando hambre” y “bajando de peso” porque no había casino; las infinitas votaciones y la incapacidad para acordar un reemplazo de Elisa Loncón; el fraude oprobioso de Rojas Vade.
No se puede imputar, entonces, todo a una campaña en su contra, menos si esto obstaculiza la necesaria autocrítica que cualquiera que ejerce el poder debiera realizar. Por el contrario, como si de una casta sagrada se tratara, han levantado una barrera infranqueable frente a la interrogación, provenga desde dentro de la Convención, de la ciudadanía u otro órgano.
Curiosa actitud. Confieso que me sorprende y decepciona. Esperaba algo distinto, sobre todo si al inicio se habían enarbolado las banderas del diálogo y la apertura. No sorprende mucho viniendo de Fernando Atria, quien siempre enfrenta la crítica con un “no entendieron”, pero sí de quienes pretendían cambiar nuestro pacto político. Pero, al parecer, la democracia real de la que habla Jaime Bassa sólo sirve para observar en silencio y aplaudir lo que hace la Convención. La promesa de la discusión constitucional era justo la contraria. El peligro es que esta impermeabilidad a la crítica vuelve más difícil el camino para dotarnos de un nuevo texto fundamental, de construir legitimidad para un sistema político que arrastra una popularidad y confianza agonizantes.
La frágil confianza depositada en los convencionales les exige más que mostrar un certificado de víctimas. Requiere algo elemental de toda relación política: capacidad de aceptar y responder preguntas, no cerrarse y constituirse como un lote de puros, sagrados e intocables.