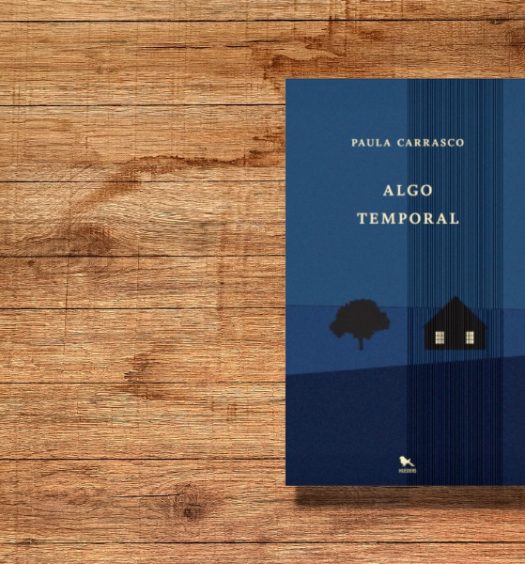Este artículo de Guillermo García fue publicado en el quinto número de la revista semestral del IES, Punto y coma.
Hace poco más de un año, a propósito de la formación de un nuevo gobierno en Irlanda, uno podía leer en The Economist acerca de los greencons: una alianza entre conservadores y activistas climáticos, quienes, dejando atrás años de disputas, se encontraban uniendo fuerzas electorales. Si bien el artículo planteaba la existencia de acercamientos entre posiciones históricamente de conflicto (por ejemplo, la necesidad de crecimiento económico y el cuidado del medioambiente), concluía que estas aproximaciones todavía obedecían a conveniencias del momento político, y no era posible vaticinar un desempeño exitoso. Considerando lo inédita que en nuestras latitudes significaría una coalición de esa naturaleza, una pregunta que surge rápidamente se refiere a si es posible buscar en el pensamiento conservador elementos “verdes” que permitieran fundar sólidamente dicha relación.
Si se revisa, por una parte, el grueso del pensamiento que nos ha llevado a la construcción de conceptos jurídico-ambientales como «justicia ambiental» y, por la otra, los desarrollos intelectuales que consideran que la relación entre la humanidad y la naturaleza solo se puede dar correctamente al reemplazar el antropocentrismo por el ecocentrismo, sería derechamente forzado hacer coincidir los fundamentos intelectuales conservadores con el desarrollo de ideas propio del movimiento ambientalista. Más allá de la definición exacta que sigamos, en términos como «justicia ambiental», por ejemplo, nos encontraremos con ideas tomadas de John Rawls, Iris Young, Nancy Fraser, Amartya Sen o Martha Nussbaum, todos ellos de tradiciones no conservadoras o, al menos, no identificados con ellas.
Por su parte, si nos detenemos en el pensamiento filosófico con el que se asocia el ecocentrismo, la ecología profunda, claramente veremos una pugna de valores con el conservadurismo, aunque sea en una versión ligera. Así sería, por ejemplo, a propósito de principios de la ecología profunda como “los humanos no tienen derecho a interferir destructivamente la vida no-humana exceptuando el propósito de satisfacer necesidades vitales” o “el florecimiento de la vida humana y las culturas es compatible con un decrecimiento sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no humana requiere dicho decrecimiento”.
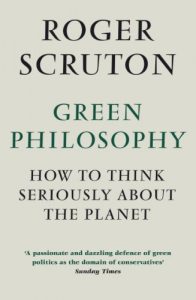
A pesar de esta oposición, la protección del medio ambiente o, mejor dicho, la búsqueda de una adecuada relación entre el ambiente y la humanidad, ¿excluye necesariamente al pensamiento político conservador? Contra la extendida idea de que la protección radica solo en agrupaciones progresistas, Roger Scruton publicó, en 2007, su libro Green Philosophy. En él, el filósofo inglés llegó a señalar, incluso, que el pensamiento conservador tiene las mejores herramientas para hacer frente al problema ambiental.
Sin querer extendernos innecesariamente sobre la figura de Scruton, baste señalar que, hasta su muerte, en 2020, fue probablemente el intelectual público conservador más relevante del Reino Unido, desarrollando una obra particularmente prolífica no solo dedicada a la defensa de la actitud conservadora desde la filosofía política, sino también con una especial dedicación a la estética y el arte.
La tesis de Scruton con respecto al medioambiente es que su cuidado es una lucha que requiere necesariamente de un motivo que pueda ser compartido por la sociedad en general y que, a la vez, sirva para lograr objetivos ecológicos de largo plazo. Dicha motivación, en sus palabras, estaría lejos de las causas globales que promueven tanto el liberalismo y el socialismo y, por el contrario, se encontraría en las lealtades históricas, identidades locales y compromisos intergeneracionales que descansan en los afectos limitados de la familia, las comunidades y el Estado-nación que protege la actitud conservadora. Así, en su pensamiento, dicho motivo se concretiza en la oikophilia, es decir, el amor compartido por un hogar, por el territorio común, siendo las ciudades concretas una manifestación especial de dichos territorios.
La propuesta de Scruton, la oikophilia como punto de llegada, se sustenta en dos ideas. En primer lugar, y haciendo explícito algo que muchas olvidamos por conveniencia, señala que es evidente que nuestro mundo es finito y que en cierto punto (más allá o más acá, dependiendo del grado de optimismo del observador) no se podrá crecer más. Debido a lo anterior, se vuelve cada vez más urgente ajustar nuestras demandas y empujar a que los negocios —o, dicho de otra manera, toda actividad económica— hagan lo mismo. La segunda idea es que el problema ambiental, pese a ser uno de internalización de costos, no es económico (la economía, por el contrario, entrega las mejores herramientas para hacer frente a la crisis), sino moral, en el sentido de, justamente y en línea con lo anterior, buscar la adecuada elección de los bienes asociados al fin buscado, reconociendo que justamente hay bienes que no pueden ser transados.
Ahora bien, ¿qué oportunidades y desafíos existen para una adecuada incorporación de la variable ambiental en la actividad política y qué lecciones podríamos extraer para un país como el nuestro? De modo sintético, podría decirse así: los problemas ambientales son abordados de manera más satisfactoria por las asociaciones civiles, cercanas al asunto controvertido, sin burocracia excesiva, alejadas del aparato estatal y, sobre todo, del internacionalismo bienintencionado que no es sujeto a escrutinio democrático ni cuenta con accountability efectivo. Probablemente, un sector aplaudirá. Pero también habría que decir que las carreteras invasivas, las grandes cadenas de supermercados, la agricultura y ganadería intensiva, el desarrollo inmobiliario indiscriminado y la creencia que todos los bienes se deben transar en el mercado son desastrosos para la causa ambiental, pues rompen con la noción de hogar. Probablemente, aquí serán otros quienes reaccionarán jubilosos.
En este punto, la industria inmobiliaria merece particular atención. La reflexión de Scruton en torno a este tema no fue solamente académica, sino que también se puso en práctica: lideró la comisión Building Better, Building Beatiful, establecida para asesorar al gobierno británico respecto a cómo hacer mejores hogares y barrios, que, en enero de 2020, pocos meses después de la muerte del filósofo, entregó un reporte independiente con una serie de recomendaciones en la materia, las que se configuraron desde tres principios: buscar la belleza, rechazar la fealdad y promover el acompañamiento y cuidado de las construcciones y barrios.
Respecto al buscar la belleza, se refiere a que la misma no puede ser un costo negociado una vez que los permisos de edificación han sido obtenidos, sino un parámetro que todos los proyectos debiesen satisfacer. Por su parte, en relación con el rechazo a la fealdad, ella se reconoce como como un costo social que todos estamos forzados a cargar y, en la práctica, resulta en edificios inadaptables, insalubles y feos que deben ser evitados por cuanto destruyen el sentido de los lugares y el espíritu de comunidad. Finalmente, en relación con el acompañamiento y cuidado, Scruton parte de la base de que nuestros ambientes construidos y naturales se pertenecen el uno al otro, y ambos deben ser protegidos para el beneficio de largo plazo de las comunidades que dependen de ellos. Esto obliga a tener en la mira a los que vienen, dejándoles en herencia un ambiente en, al menos, tan buenas condiciones como aquellas en que dichos espacios fueron recibidos.
De lo anterior se desprende algo relevante para cualquier persona dispuesta a escuchar: tomarse en serio el medioambiente para el pensamiento conservador (o para cualquier tradición) exige hacerse preguntas muchas veces incómodas para establishment del propio sector. ¿Quién está dispuesto a asumir costos personales tales como viajar menos en avión o no comprar productos importados desde grandes distancias para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático? ¿Podemos decir que existe una real valoración de lo local y los grupos intermedios si, al mismo tiempo, muchas voces de las mismas comunidades no son escuchadas a propósito de crisis ambientales? ¿Cuán dispuestos estamos a consumir menos e internalizar externalidades ambientales en el día a día?
Preguntas como las anteriores perfectamente pueden ser abordadas desde una perspectiva conservadora, lo que, volviendo a nuestra pregunta inicial, parece disminuir la inicial contradicción entre conservadurismo y movimientos ambientalistas. Así, por ejemplo, uno puede leer en otro de los principios de la ecología profunda: “el cambio ideológico es principalmente apreciar la calidad de vida —habitando en situaciones de valor inherente— más que adherir a un estándar más alto de vida. Habrá una profunda conciencia de la diferencia entre grande y genial”.
Como se observa, el movimiento ambientalista y cierta actitud conservadora, coinciden en la preservación de un determinado orden. O, visto desde otra perspectiva, coinciden en el adecuado cuidado que se debe dar a ciertos bienes y en la dosis justa de pesimismo. Así, pese a no ser hermanos —no llegaríamos tan lejos—, sí existirían posiciones desde las cuales construir puentes y alianzas, siempre y cuando ambos estén dispuestos a escuchar.
Guillermo García Moscoso es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y LL.M. in Environmental Law and Policy por University College London. Actualmente cursa estudios de doctorado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.