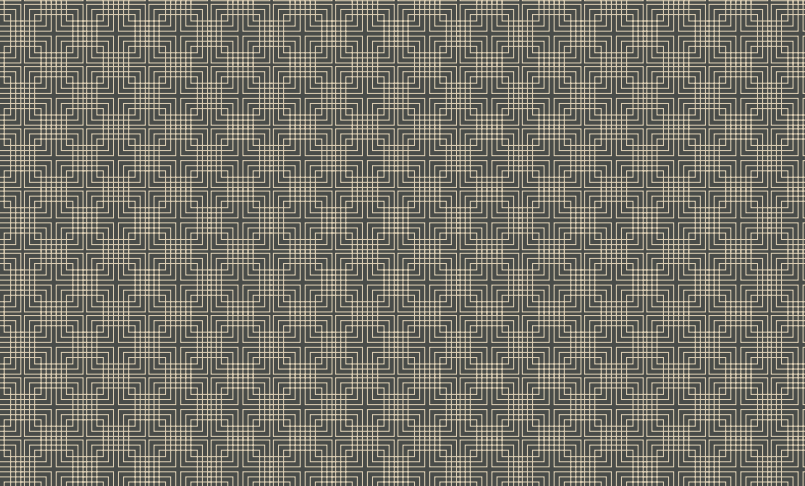El continente de la esperanza
Artículo publicado por la revista francesa Conflits
Distintos pensadores europeos han imaginado el continente americano como un Edén perdido, donde el “buen salvaje” todavía no es corrompido por la civilización (ver “Del buen salvaje al buen revolucionario” de Carlos Rangel). Algo así como la Ginebra sin teatro de Rousseau. Ellos han creído sistemáticamente que sus sueños políticos podrían echar raíces al sur del río Grande, bajo el supuesto errado de que se trata de un continente sin historia, una tabula rasa donde podría inscribirse cualquier fantasía. Esto, a pesar de que las utopías europeas se orientan, normalmente, a recomponer una unidad comunitaria que en América Latina ni siquiera se concibe como rota.
Esta esperanza de los otros explica, quizás, que muchos todavía se pregunten Latinoamérica tiene algo que enseñarle al mundo. Como si su desorden fuera la preparación de algo más que todavía no ha tomado forma. Tal pregunta me genera serias dudas: hace pocos meses habría respondido a ella diciendo que lo único que Latinoamérica podría “enseñarle al mundo” sería, en el mejor de los casos, a resolver problemas latinoamericanos. Pero la crisis ecológica y sanitaria mundial me podría permitir una respuesta un poco más aventurada.
Comunidad de salvación
El primer grito de libertad latinoamericano fue dado por esclavos en Haití, emulando la revolución francesa. Un aficionado a la numismática notará todos los símbolos revolucionarios europeos en las primeras monedas del nuevo país. Sin embargo, el lema “Liberté, egalité, fraternité” es reemplazado en ellas por “Religio, mores, libertas”. La distancia entre ambos lemas señala con precisión la distancia cultural entre ambos mundos: entre una Europa donde “Dios ha muerto” y una América Latina donde Dios es casi todo lo que hay.
Un antiguo chiste que retrucaba una afirmación de Juan Pablo II decía que Latinoamérica era el continente de la esperanza, y siempre lo sería. Esta broma condensa muchas cosas importantes. La primera, destacada en la obra de los sociólogos Pedro Morandé (“Cultura y modernización en América Latina”) y Carlos Cousiño y Eduardo Valenzuela (Politización y Monetarización en América Latina”), es que Latinoamérica no ha vivido procesos de racionalización del orden social como los del mundo anglosajón y europeo. El vínculo social, nacido del encuentro ritual y físico entre pueblos indígenas y conquistadores españoles, permanece en ella en el plano pre-reflexivo de la presencia. De ahí, también, que sea un continente de cultura oral y no escrita. No hubo guerras de religión ni reforma protestante. Casi nadie lee, porque el libro se considera como un objeto sagrado que se admira, pero no se toca. La esperanza encarnada en la comunidad de salvación, en ese sentido, permanece intacta. La dominación no imposibilita un orden compartido y sintético, fundado en un vínculo no racionalizado. Orden que sólo será tensionado por el proceso de urbanización y la pérdida de la unidad ritual de las haciendas.
Entender este primer elemento es fundamental para comprender el populismo latinoamericano, el fenómeno político por excelencia del continente. Tanto el contractualismo liberal como la idea de lucha de clases marxista ponen en cuestión la comunidad de salvación. Sólo la idea de pueblo, concebida como una unidad que espera la venida del Reino, logra trasladar esta noción al plano político. De ahí que el discurso populista castigue a los ricos sólo por su soberbia, y no por su riqueza. De ahí, también, que la figura mesiánica del líder populista busque anular toda división de poderes y destruir la lógica de la mediación política. El orden populista es la fiesta, la reunión que anticipa la venida del Reino, y toda jerarquía debe ser abandonada para ingresar a ese festejo. Esto explica, finalmente, la irracionalidad económica de estos regímenes basados en el derroche.
Un segundo elemento importante es que esta cultura de la esperanza se encuentra en tensión con la modernización y sus ideales reflexivos e ilustrados. El hecho de que el Reino deba ser esperado parece restarle toda agencia y mérito a la voluntad y al ingenio humano. Esto ha desesperado históricamente a las élites continentales, que han luchado ya desde la época borbónica por imponer distintos modelos de desarrollo desde arriba hacia abajo, desde las ciudades hacia el campo, desde las capitales hacia la provincia. Siempre con magros resultados. Ya Bolívar en su carta final al General Flores expresa este desencanto: “tratar de hacer una revolución aquí es como arar en el mar”.
Este desencanto todavía se registra hoy en autores como Antonio Bascuñán (“La libertad sin esperanza”) y Andrés Velasco y Andrés Brieba (“Liberalismo en tiempos de cólera”), que ven la esperanza cristiana como un lastre cultural que promueve la pereza intelectual, laboral y moral, además del populismo.
Domar la esperanza
La gran pregunta de las élites dirigentes sobre América Latina era, hasta hace poco, si la esperanza podía ser contenida, o al menos encausada de una forma no destructiva. La vía de la politización desde arriba, forzada por todas las vanguardias del siglo XX, fracasó estrepitosamente en ese sentido. El suicidio de Salvador Allende en 1973 luego de llamar a la gente a no salir a combatir a los militares en las calles es el símbolo final de esa derrota: en su momento definitivo, el presidente chileno optó por proteger al pueblo en vez de utilizarlo como carne de cañón para “hacer avanzar la historia”, tal como esperaban muchos de sus camaradas. Cuando hubo que elegir entre la revolución y las empanadas con vino tinto, Allende, que toda su carrera política se había mantenido en un cruce de caminos, optó por lo segundo: su lealtad final estuvo con la comunidad popular y no con la causa vanguardista.
En tanto, la teología de la liberación siguió un camino similar. Luego de un inicio marxista e ilustrado, en la medida en que logró irse aproximando a la realidad popular en vez de intentar dictarle lo que debía ser, su radicalismo abstracto se fue moderando. La trayectoria intelectual de Gustavo Gutiérrez es testimonio de este fenómeno.
Por último, la vía del mercado, que introduce desde mediados de los años 70 la diferenciación funcional mediante la monetarización de las relaciones sociales, ha obtenido mejores resultados que el intento por politizarlas. El elemento democrático del dinero, que somete todas las diferencias sociales a un criterio cuantitativo y no cualitativo, ha sido bien recibido por las emergentes clases medias urbanas. Este proceso ha sido analizado en detalle por Carlos Peña en su libro “Lo que el dinero sí puede comprar”. Ello ha venido acompañado por una fuerte influencia cultural del imaginario político estadounidense: el relato del “sueño americano” ha encontrado suelo fértil en los países que lentamente se mueven desde una estructura social estamental hacia una con mayor movilidad social.
Sin embargo, la enorme desigualdad económica, la persistencia de trabas oligárquicas y la orientación individualista del progreso capitalista comienzan a deteriorar en muchos países la legitimidad del proceso de monetarización. Esto ha hecho que las izquierdas ilustradas tomen un nuevo aire en su pretensión de racionalizar la estructura social desde la tutela estatal. También, por cierto, ha dado nuevas fuerzas a los movimientos populistas en la región. Las tragedias de Venezuela y Nicaragua, así como la corrupción sin límites de Argentina, se despliegan como un gran signo de advertencia para toda Latinoamérica. Y lo mismo pasa con Brasil, donde se consolida un populismo punitivo y de búsqueda de chivos expiatorios.
En el caso de Chile -el país más monetarizado del continente- el desajuste entre la nueva estructura social (hoy un 50% del país es de clase media, hace 30 años el 80% eran pobres) y la vieja estructura institucional (gasto focalizado en los pobres para “salir de la pobreza”, soluciones privadas para el resto) ha hecho que la amplia y frágil clase media sea demasiado pobre frente al mercado, a la vez que demasiado rica frente al Estado. Este desajuste ha ido generando una vorágine de pérdida de legitimidad de autoridades e instituciones que sólo fue interrumpida por la crisis sanitaria, pero que con toda seguridad se reactivará una vez que concluya.
Domar el desarrollo
El proceso chileno, justamente por su carácter vanguardista, puede darnos pistas respecto a cómo es posible moderar y darle conducción a la esperanza. Fue eso lo que logró la Concertación de Partidos por la Democracia durante sus treinta años de exitosos gobiernos, entre 1990 y el 2010. Ellos derrotaron a Pinochet en las urnas con el eslogan “La alegría ya viene”, que remite al ideal de comunidad de salvación: una vida frugal, tranquila y decente para todos.
En vez de medidas populistas, la Concertación estableció un orden en que la celebración común quedaba vinculada al crecimiento económico y al respeto por la legalidad. El ideal de orden y prosperidad enarbolado por la dictadura sería conquistado, pero de manera democrática, justa y para todos. Esa era la promesa, que fue acompañada de un importante aparato de propaganda cultural que promovía la diversidad, la tolerancia y el encuentro con el “otro”. El viejo proyecto de Andrés Bello, aquello que Joaquín Trujillo llama “gramatocracia” en su genial biografía intelectual del sabio venezolano, tomaba entonces un segundo aire.
Este sueño delineado por la Concertación no fue derrotado por un ideal opuesto, sino que se agotó al realizarse. La tierra prometida resultó amarga: las dinámicas de la acumulación capitalista terminaron arrasando con la idea de una alegría común, sin que se ofreciera un nuevo horizonte de sentido. Esto creó un vacío político, alimentado por la renuncia de los líderes de la Concertación a defender o renovar su legado (ver “Nos fuimos quedando en silencio” de Daniel Mansuy).
La centroderecha ha sido incapaz de dar con el tono de la Concertación en sus dos gobiernos desde 2010. Su propuesta nunca suena generosa. Lo festivo y lo común están ausentes. El “otro” aparece simplemente como fuente de temor. Promete, entonces, una libertad carente de esperanza, y ni siquiera logra hacer creíble esa promesa, al estar atravesada por elementos oligárquicos y clasistas. Sus dos gobiernos han representado el deseo de las clases medias de que los dueños del país recompongan el sueño de la prosperidad común y ordenada, y ambas veces ha fallado estrepitosamente.
La Nueva Mayoría, por su parte, que reunía al resto de la Concertación más el Partido Comunista, se unió al alegato de la joven izquierda universitaria, que planteaba que todo hacia atrás era mentira y engaño. Hubo una regresión hacia las viejos lugares comunes de la izquierda: la lucha de clases, la modernización desde arriba, la condena del goce privado. Era difícil que ello terminara bien: el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue un fiasco, y los partidos que la respaldaron no han dejado de perder apoyo e influencia política.
El desencanto con el desarrollo capitalista, sin embargo, abre una gran oportunidad. Éste puede ser reevaluado desde el ideal original de la alegría. Es decir, la propuesta en que el arreglo no sería ya que el desarrollo domine a la esperanza, sino que la esperanza domestique al desarrollo. Volver a poner la alegría como horizonte de nuestros esfuerzos comunes e individuales.
Este nuevo híbrido habría sonado como simple delirio cristiano hace unos 5 años. Sin embargo, en un mundo en la banca rota debido al ideal del desarrollo ilimitado, la idea de un desarrollo dirigido a la búsqueda de vidas sencillas y pacíficas vuelve a sonar interesante. Autores como Chesterton, Schumacher, Polanyi y Belloc son desempolvados de los estantes. Y la propuesta de Keynes de que deberíamos trabajar cada vez menos en la medida en que los bienes fundamentales de todo el mundo vayan siendo saciados (ver “How much is enough?” de Robert y Edward Skidelsky), comienza a parecer nuevamente razonable.
La América hispana, donde la idea cristiana de una buena vida compartida en la espera del fin de los tiempos nunca logró ser erradicada, parece el lugar adecuado para que nociones de esta especie encuentren un terreno fértil. Y la presencia latina en el corazón imperial del mundo, los Estados Unidos, quizás nos pone en una posición privilegiada para, una vez más, cristianizar a un imperio desmoralizado por la desigualdad, el materialismo y la falta de sentido.