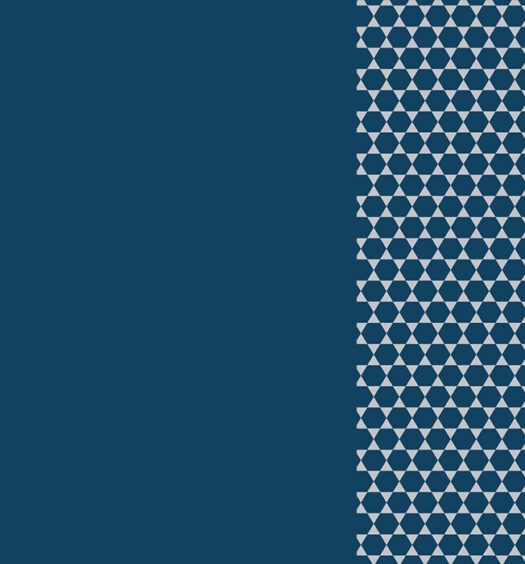Columna publicada el 9 de marzo de 2020 en The Clinic
Uno de las principales síntomas de la crisis de Carabineros se puede resumir así: la relación entre el poder civil y la institución se deterioró progresivamente hasta niveles insostenibles. Carentes de control y orientación por parte de los sucesivos gobiernos, hoy nos enfrentamos a un problema de calibre mayor para la convivencia pacífica de la sociedad. Cada presidente entrante se limitó a prometer un aumento en la dotación de funcionarios, sin que los gobiernos se preguntaran con alguna seriedad por el papel de la policía en la vida democrática.
Un análisis serio de la situación exige alejarse tanto de la fanfarria inmadura del ACAB –anglicismo que significa “todos los policías son bastardos”– presente en algunos, como de la apología acrítica de la institución que han hecho otros.
Entre los muchos temas que han aparecido, se repiten aquellos relacionados con la legitimidad de la acción de Carabineros. Pensar que la acción de la policía debe ser legítima nos lleva hasta una de las definiciones más comunes del Estado: la comunidad humana que detenta el monopolio de la violencia física legítima. Se trata de una función fundamental para nuestra vida en común, pues en lugar de perseguir la quimera de eliminar toda la violencia de la sociedad, la conduce y deposita sobre una o más instituciones. Estas, a su vez, deben ejercerla de manera acotada, en la forma que dispone la ley. Ese monopolio es garantía para todos, porque no protege a nadie especialmente. Es esto lo que las legitima, al menos en una primera aproximación.
Sin embargo, hay que reconocer algunas peculiaridades en el problema de la legitimidad del actuar de Carabineros. A diferencia de los cargos que derivan su legitimidad de la elección popular, Carabineros depende de la pericia del gobierno para justificar sus acciones. Es cierto que parte de su legitimidad está dada por el cumplimiento de normas y protocolos. Pero ello pareciera ser insuficiente: es solo el mínimo exigible. A esto se suma el hecho de que Carabineros es un cuerpo obediente y no deliberante, por lo tanto, no puede dotarse a sí mismos de las justificaciones para actuar.
Esto cambia la manera de pensar el problema. Es el gobierno, como superior directo de la institución, quien no solo debe comandar, sino también evidenciar que Carabineros está resguardando bienes que vale la pena proteger. La torpeza de La Moneda para justificar la intervención de la policía redunda en que nadie entiende bien qué se está defendiendo, volviendo impotente la acción policial. La confusión del presidente, cristalizada en la triste frase “estamos en guerra”, transformó a la masa de manifestantes en enemigos poderosos e implacables, lo que impidió que la acción de Carabineros fuera vista como justa.
Pero restringir el problema a la incapacidad del gobierno y sus partidos es injusto. La ambigüedad de parte de la oposición respecto de la violencia también socava las bases de la legitimidad policial. Esto no implica tolerar, de ninguna manera, los excesos cometidos en contexto de protesta y detención; pero sí reconocer que, dada la naturaleza política del problema, la respuesta corresponde al conjunto, y no solo a uno de sus componentes. Se trata de delimitar en conjunto cuáles son los espacios de acción válida de Carabineros. Restarse de tal deliberación es un error de primera importancia.
Por eso, izquierda y centroizquierda deben comprender que condenar la violencia no es un mero gesto simbólico, como varios han esbozado para escurrir el bulto, sino que es una condición de posibilidad para reponer el orden público. Por otra parte, deja a ese sector en una situación particularmente compleja hacia el futuro, porque la distancia casi absoluta con la fuerza los ata de manos hacia un futuro eventual en el que tengan que recurrir a ella.
En suma, el sistema político completo se encuentra ante una encrucijada. La ausencia de legitimidad de Carabineros, finalmente, redunda en una impotencia generalizada del Estado para cumplir con muchas de sus tareas. Desplazar el monopolio de la violencia desde la estructura central a la sociedad puede transformarse en un largo peregrinar de fuerza autodestructiva. En estos tiempos de decisiones cruciales para el futuro del país, convendría que quienes están al mando al menos se planteen la pregunta.