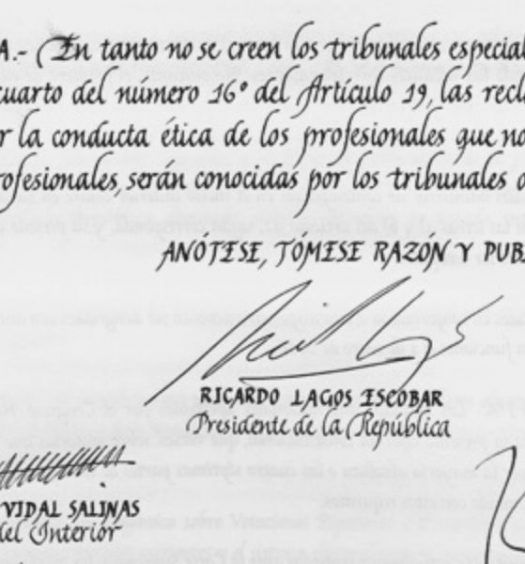Una revolución gnóstica
Columna publicada el 25.11.19 en The Clinic.
Acaba una marcha pacífica y un grupo de personas recoge basura de los edificios para preparar una barricada. El fuego ya no se dirige solo a símbolos del abuso económico, sino a centros culturales y universidades, a iglesias y galerías. Cruzando límites que ni en la guerra se cruzan, hemos visto arder hospitales y a bomberos impedidos de acudir a incendios; turbas que atacaban carabineros dieron paso a otras que también arremetían contra ambulancias. Hemos discutido sobre la legitimidad de la violencia como medio, pero para muchos involucrados tal vez ella tenga más de fin que de instrumento.
¿Pero qué clase de revolución es ésta, entonces? No hay duda de las mil dimensiones que tiene nuestra crisis, y muchas explicaciones que habríamos tenido por excluyentes deberán concurrir para comprenderla. Una de esas explicaciones posibles –aunque parciales– es que estamos ante una revolución gnóstica. Los gnósticos –una singular orientación espiritual que en el mundo tardoantiguo existió dentro de varias religiones– se caracterizaban por una singular visión del mal en este mundo. En lugar de concebir el mal como parasitario respecto del bien, lo imaginaban como existente en sí mismo. La idea tenía, de hecho, alcances cósmicos: si había un origen eterno del bien, también debía haberlo del mal. Nuestro mundo era el escenario de lucha entre esos dos poderes, más que un orden caído, pero original y sustancialmente bueno (para los cristianos el demonio nunca fue más que un ángel caído).
La visión de mundo de los gnósticos –de enorme influencia en los primeros siglos de nuestra era– bien puede parecer una extravagancia, y tanto más extravagante parecerá el usarla para entender movimientos contemporáneos. Pero durante el siglo XX hubo un elenco de extraordinarios pensadores, partiendo por Hans Jonas y Eric Voegelin que, tras estudiar el gnosticismo antiguo, se convencieron de que el fenómeno estaba vivo; que la alienación respecto del mundo estaba en el centro de la experiencia de sus contemporáneos. Que el mundo está atravesado por distintas formas del mal no es, desde luego, intuición original de movimiento alguno; lo propio de la visión gnóstica es más bien la tendencia a imaginar ese mal fuera de nosotros. La hostilidad y el resentimiento, acompañados de un sueño de liberación final, se vuelven así las formas primordiales de relación con el mundo.
El nombre de gnósticos viene de su pretensión de conocimiento (gnosis). Poco importa si el que cree poseer tal conocimiento se imagina como pueblo o como elite; en cualquier caso, esa pretensión exime del compromiso con la realidad, del acuerdo mediocre, de la vilipendiada “medida de lo posible”. Pero si en el gnosticismo antiguo este rechazo del mundo conducía a la búsqueda de una redención trascendente, el gnosticismo moderno está marcado por una orientación mucho más inmanente y nihilista. Quien lee los mensajes que ahora cubren kilómetros de paredes de nuestras ciudades encuentra ahí no solo reclamos concretos y atendibles, sino también el deseo de ver arder todo; encuentra ahí no solo el anhelo de que algo mejor emerja de las cenizas, sino también la sugerencia de que sabemos que así será, una certeza que permite sacrificar todo sin dudas ni temor –o hacer que otros lo sacrifiquen.
“El crecimiento del gnosticismo es la esencia de la modernidad”, escribía Voegelin en 1952 al analizar este mesianismo revolucionario en su Nueva ciencia de la política. Esta hipérbole del pensador austríaco tal vez permite entender por qué la categoría cayó luego en cierto desuso. Pero con pretensiones más modestas que la de explicar la modernidad completa, esta visión puede aún tener algo que decirnos. Voegelin falleció en 1985, Jonas en 1993. Entre esas fechas parecían quedar atrás los dramas del siglo XX en que sus obras se habían forjado. Hoy, más allá de las peculiaridades del caso chileno, estamos de regreso en un mundo que no los habría sorprendido. Ninguna demanda concreta puede evaluarse tildando de gnóstico a quien la levanta, por cierto; pero cuando toda sensación de responsabilidad compartida por el mundo –la de cada uno en su medida– se esfuma, la impresión de que estamos ante una revolución gnóstica no carece de justificación. Desde Platón la filosofía presentó una alternativa sencilla al programa gnóstico: que en lugar de adaptar el mundo a nuestros deseos, nuestra tarea es adaptar el alma al orden de la realidad. Hoy, sobra decirlo, tal sugerencia puede hasta sonar ofensiva. Tal vez tenemos demasiado que reformar de la realidad antes de que esa sugerencia pueda volver a ser escuchada a viva voz. Pero en algún momento el orden público va a dejar de ser nuestra preocupación más urgente, y la pregunta por el orden del alma tendrá que volver a ocupar ese lugar. La alternativa de los filósofos, entretanto, se puede al menos susurrar.