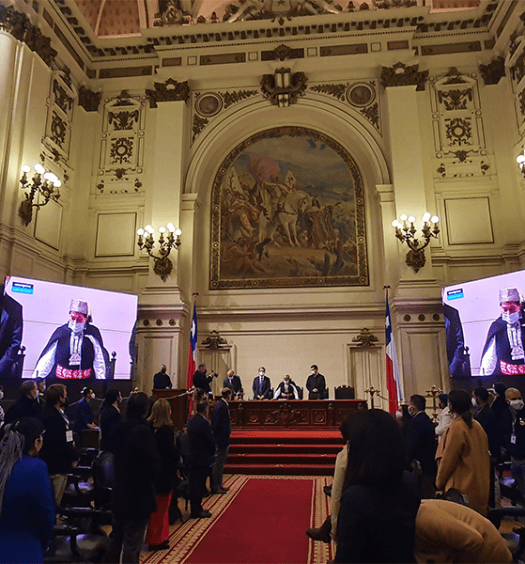El Tribunal Constitucional a 30 años del plebiscito
Columna publicada el 27.11.18 en El Líbero.
La conmemoración de los treinta años del plebiscito de 1988 ha dado de qué hablar, pero poco se ha discutido sobre el Tribunal Constitucional (TC). Este silencio llama la atención, pues jugó un rol importante en la legitimación de este proceso y contribuyó a asegurar una serie de condiciones para llevar adelante votaciones libres e imparciales.
Quizás el olvido del papel que jugó el TC a fines de los ochenta tiene que ver con que ha sido objeto de artillería pesada en los últimos años, y ya no parece gozar de mucha popularidad. Las críticas son más o menos conocidas: la sombra de Pinochet, ministros con trayectoria más política que jurídica, decisiones tildadas de antidemocráticas. La lista es más larga, y buena parte de ella susceptible de réplicas fundadas. Recientemente, en el IES publicamos un documento que busca contribuir a un diálogo razonado acerca de este tribunal. Hay un punto, sin embargo, que merece algo más de atención. Se trata de un extendido argumento para defender al TC: que los tribunales de esta naturaleza serían necesarios para proteger a las minorías de las mayorías eventualmente tiránicas.
La respuesta parece tener bastante sentido. Sabemos —así lo aprendimos de la Alemania nazi— que la pura regla de la mayoría no siempre asegura buenos resultados. Los jueces pueden, entonces, ayudarnos en eso. Lo que está en el horizonte es el temor que tempranamente manifestó Alexis de Tocqueville: “No hay monarca tan absoluto que pueda reunir en todas sus manos las fuerzas de la sociedad, y vencer las resistencias, como puede hacerlo una mayoría revestida del derecho de hacer leyes y ejecutarlas”.
Sin embargo, aunque seguimos viviendo bajo el esquema de la democracia moderna y las observaciones de Tocqueville tienen una sorprendente vigencia, este temor parece haber envejecido mal. Supone que existen mayorías —grupos consistentes, estables durante el tiempo y capaces de acción colectiva— efectivamente capaces de llegar al poder, y de hacer leyes tiránicas por medio del método democrático (la regla de la mayoría). El problema es que nuestras condiciones actuales dan cuenta de que estos supuestos son más bien infundados.
Es difícil que hoy en día se generen grupos así de consistentes. Si hay algo que predomina en nuestro debate público es la falta de consensos. De hecho, si pudiéramos ponernos de acuerdo en algo es en eso: que somos muchos, y que tenemos desacuerdos más o menos fundamentales. La heterogeneidad parece ser una de las características más centrales de nuestra época, pues no existen grupos sociales con contornos definidos y fáciles de identificar. Nuestras opiniones políticas y morales, la pertenencia socioeconómica, nuestros gustos o preferencias en todo ámbito son de una diversidad inmensa y muchas veces irreconciliables. Tal vez la muestra más clara es la cantidad de facciones entre los distintos conglomerados políticos, y especialmente en los mismos partidos. ¿Qué tipos de grupos consistentes, estables y capaces de acción colectiva pueden surgir aquí? O, en otras palabras: ¿mayorías sobre… qué?
Las dudas crecen cuando recordamos que el método democrático no permite la manifestación de algo así como una voluntad política pura. Pensemos en la representación política y en el hecho de que los parlamentarios normalmente votan estratégicamente y no en bloque. Ceder es parte de la forma para sacar adelante los proyectos de ley, y la gran mayoría de ellos termina siendo un híbrido —“transaca”, le dicen— que tiende a expresar esa diversidad social. Si las leyes reflejan lo que pensamos, también manifiestan aquello en lo que no estamos de acuerdo.
¿Y qué es una ley tiránica? ¿Cómo definir lo injusto en un contexto de tal nivel de pluralidad? Tal vez haya tantas respuestas como tradiciones de pensamiento o facciones en los partidos. Si alguna vez existieron mayorías tiránicas, se trata de casos extremadamente excepcionales. Pero no sirve usar una razón excepcional como regla general. Hacen falta otros argumentos. Y eso es todo el punto de la reflexión que aquí se presenta: existe una idea demasiado popular que hoy hace poco sentido. Ahora bien, por supuesto que hay otros argumentos para defender la labor del TC, pero son de escasa aparición. Explorar esos nuevos terrenos enriquecería una discusión que, aunque va y viene, siempre está, y no va a desaparecer porque la ignoremos.