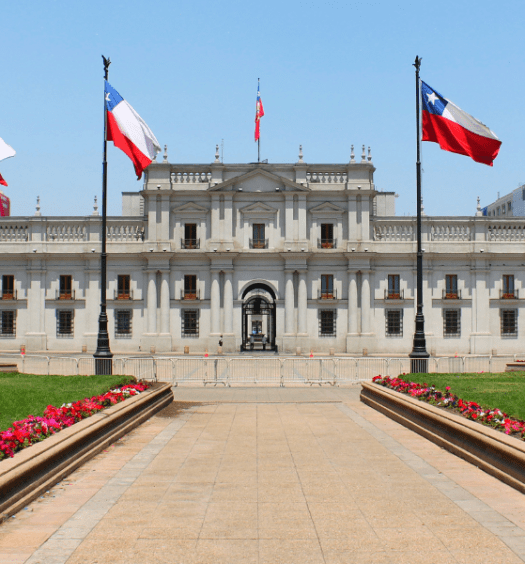DeCadencia
Columna publicada el 27.04.18 en Revista Qué Pasa.
La decadencia, así como la vejez, entrega ciertas libertades. Quien decae puede darse el lujo de dejar de preocuparse por la opinión de los demás y actuar simplemente de acuerdo a sus convicciones y preferencias. Por eso muchos momentos de fulgor y lucidez ocurren cuando la suerte está echada. La raíz latina de “decadencia” significa literalmente “caerse” y en la lengua inglesa, de hecho, “decadence” puede referirse tanto al declive como a la extravagancia, el lujo y el placer culpable. Algo así como cuando nosotros decimos “caerse al dulce” o “caerse al litro”.
Pero hay decadencias y decadencias. El problema viene cuando las convicciones y preferencias que afloran hacia la superficie durante el proceso resultan bajas, innobles y hasta ridículas. Cuando, una vez liberados de las formalidades, lo que queda está muy por debajo del valor de esas formalidades. Se vive entonces una “decadencia decadente”, patética e indigna. Como las familias que, parapetadas en un pasado supuestamente aristocrático, se dedican a despreciar a los demás, o como el miserable proceso de erosión final que vive hoy la Democracia Cristiana chilena.
Los hemos visto enfrentarse en los diarios con palabras y tácticas tan cargadas de veneno que dejarían en vergüenza al más letal de los escorpiones. Vimos a Claudio Orrego solo como un dedo el 2013 mientras sus supuestos correligionarios abrazaban a Bachelet esperando que les cayera algún puestito. Vimos a Ricardo —finalmente expulsado del partido por acusaciones de violencia intrafamiliar— y a Ximena Rincón el 2017 aferrados a Guillier, esperando ver pasar el cadáver de Goic, sólo para luego hundirse junto al excandidato. Y vimos también a René Saffirio renunciar al partido acusando una red de corrupción interna vinculada a la situación del Sename que le costó la vida a tantos niños.
Ahora nos toca ver la ruptura final: la salida de casi todo el “Progresismo con Progreso”, incluyendo a varios de los ministros emblemáticos de las décadas de oro de la Concertación, y luego la partida de Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. ¿Sus reemplazantes? Ximena Rincón, Gabriel Silber y Yasna Provoste, cuyas primeras palabras, al encontrarse finalmente en control casi absoluto del timón del destartalado barco, fueron mezquinas, irónicas e insidiosas. Palabras pronunciadas desde una sensación de autosuficiencia que a estas alturas resulta bastante ridícula, y que retratan el pútrido ambiente que se vive al interior del partido. “No hay futuro fuera de la DC”, repitieron a coro los izquierdistas que finalmente se hicieron de sus riendas. Pero, ¿qué futuro habría adentro?
El ala izquierda de la actual DC no tiene raíces doctrinarias. Nada los distingue intelectualmente del PS o de algunos sectores del FA. Su origen está en la militancia ochentera del partido, que se volvió un paraguas para toda la resistencia a Pinochet, dado que no existía en la clandestinidad, como las demás orgánicas. No son la continuación de las ideas comunitarias inspiradas en Jacques Maritain de Jaime Castillo Velasco, ni tampoco del “socialismo comunitario” de inspiración yugoslava de Radomiro Tomic (sobre cuyas sombras ya en 1970 se comenzaba a proyectar la lucidez de Milovan Djilas). Se trata de un mero “progresismo” de época, genérico y acomodaticio, servil al movimiento estudiantil del 2011 y funcional a los intereses económicos de la enorme red burocrático-clientelar del partido, que veía con horror doméstico que un alejamiento del bacheletismo y la Nueva Mayoría significara una merma en sus ingresos o en su situación laboral.
La hebra de la tradición política e intelectual del partido, interrumpida por la emergencia ochentera y descuidada por las exigencias de la administración del poder, parece mucho más vinculada a los que se van. Más todavía en un contexto en que la figura de Patricio Aylwin es mirada con distancia y hasta con desprecio, para estar a tono. Ni el trabajo de Cieplan ni las ideas de Claudio Orrego Vicuña, el último gran referente intelectual del partido, tienen cabida tampoco en la actual DC.
En política, cuando se es parte de una tradición intelectual, la posibilidad de regeneración o renovación siempre está disponible. En cambio, el mero oportunismo envejece mal. La ex Nueva Mayoría, y con ella la DC, se encuentra hoy en la bancarrota: el 2011 renegaron de todo lo obrado como Concertación, pero no lograron vampirizar por mucho tiempo al movimiento estudiantil, que derivó en el Frente Amplio. Se volvieron una estructura de poder vacía de contenido. Y no parecen dispuestos a asumir el lento trabajo que supone rearticularse intelectual y políticamente. No están levantando centros de estudio serios, no están releyendo a sus referentes o buscando nuevos horizontes en debates de otras latitudes. El amargo deseo del poder por el poder, de la adicción al privilegio del mando, los tiene paralizados y enervados hasta la deformidad, cual Gollum.
¿Cómo afirmar entonces que no habría futuro para el humanismo cristiano fuera de la DC, cuando lo único que queda de la inspiración original del partido es el nombre? Más todavía considerando el promisorio momento que vive el socialcristianismo, con distintas fuerzas de izquierda y derecha dispuestas a buscar una articulación reflexiva, mirando a largo plazo. En tal escenario la pregunta a responder es por qué quienes todavía se mueven por convicciones y principios no abandonan, de una buena vez, la corrompida institución.