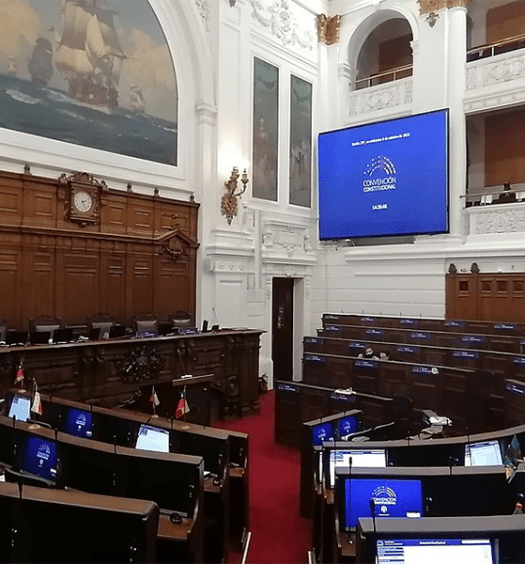La necesidad de la reconciliación
Columna publicada en Pulso, 14.08.2015
Sea por la muerte de Manuel Contreras, por los nuevos antecedentes del Caso Quemados o por las demandas para levantar el secreto del Informe Valech, los derechos humanos vuelven a estar en la discusión pública. Sin embargo, una vez más estos temas nos dividen en vez de unirnos en torno a un propósito político común.
De hecho, la agenda de DDHH parece estar contaminada por algunos objetivos de corto plazo; pero, a pesar de intentar instalar estos temas en el centro del debate, el Gobierno no ha logrado tomar control de la agenda. Esto puede deberse a varios factores. Por de pronto, bien puede pensarse que los chilenos no están dispuestos a perdonar una mala y equívoca gestión en temas acuciantes -transporte, economía, trabajo o delincuencia- ni a cambiar el foco tan fácilmente. Pero quizá más importante que ello es el modo en que son recibidos los temas vinculados al pasado reciente por parte de la población, cuestión sobre la que conviene reflexionar a pocas semanas de un nuevo 11 de septiembre.
En efecto, a poco de cumplirse 42 años del golpe de Estado, y a más de 25 de terminada la dictadura, Chile no ha avanzado en reconciliación. Ya lo señaló hace algunos días la encuesta CERC-MORI: 75% de los encuestados no considera que seamos un país reconciliado, y 76% afirma que todavía no se olvidan nuestras antiguas divisiones. La reconciliación es un proceso mediante el cual se reconstruyen los lazos de confianza y amistad cívica, hoy ausentes en nuestro debate. Así, cuando no hay reconciliación, la vida política se hace más difícil. Si durante los años de Pinochet se desconfió de la deliberación pública, pues ella, según se decía, había quebrado ánimos y la frágil unidad de los chilenos, hoy volvemos a dudar de que la política tenga posibilidades de solucionar nuestros problemas. Política y reconciliación van de la mano, porque un país reconciliado no solo puede mirar su historia sin hostilidades, sino que también puede reconocerse en sus instituciones y tener una mejor disposición hacia sus adversarios políticos. Nuestras carencias al respecto tienen que ver, sin duda, con una deuda que se ha arrastrado por años.
En Chile el proceso de reconciliación se desechó antes de tiempo. Si bien la reconciliación estuvo presente en los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet pareció que ya no era importante. Siguieron enfatizándose las necesidades de verdad y justicia, pero aquellas, por más necesarias que sean, no construyen ni garantizan mejores vínculos entre los ciudadanos. Hoy las consecuencias están a la vista: nuestro pasado no es un factor de unión y compromiso, sino un argumento que ocupan unos contra otros.
En Chile, de hecho, nos hemos acostumbrado a abusar de la memoria. Por ejemplo, frente a la ebullición reformista del último año, hay quienes desde la derecha aluden a un retorno de la UP, sin tomar en cuenta una diferencia fundamental: la Guerra Fría ya terminó. Por otro lado, al hablar de nuestro pasado reciente, parte de la izquierda suele utilizar un discurso de una superioridad moral incombustible. A su vez, la derecha responde criticando la hipocresía de quienes defendieron los derechos humanos en Chile, pero que mantienen silencio ante situaciones homologables. Los debates públicos acerca del aborto, de la violencia en la Araucanía, de la labor de Carabineros o, incluso, del IVA en el libro, suelen sazonarse con ataques mutuos por el rol que cumplieron los interlocutores en la escalada de violencia política durante la segunda mitad del siglo XX. Todas esas actitudes, desde luego, no ayudan en nada a la reconciliación.
Cuando la memoria se utiliza con fines políticos se le hace un flaco favor a nuestra historia, pues los hechos (y las lecciones que de ellos se desprenden) son lo suficientemente graves como para interpelarnos a todos. Tal como enseña Tzvetan Todorov, quien expuso en nuestro Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, una sociedad que espera sacar lecciones de la memoria no puede quedarse en una lectura literal -aquella que refiere solo a los casos particulares, quedándose en las especificidades del dolor y el trauma-, sino que debe trascender a una lectura ejemplar: aquella nos debe servir para estar atentos frente a otros casos homologables. Esta lectura ejemplar de la memoria no le resta gravedad o dolor a los casos pasados, sino todo lo contrario: reconociendo la importancia del caso concreto y reivindicando la dignidad de los involucrados, quiere lograr una lección que sea aprendida por todos quienes miran atrás.
Al parecer, quienes se empeñan en utilizar la memoria como arma política no han advertido el riesgo que implica. Si se abusa de ella, tendemos a rechazar nuestro pasado, hartos de que cuente una vez más la misma historia: un relato que no tiene matices, de buenos y malos que parecen sacados de un cuento de terror más que de nuestra propia experiencia. Cuando ya tenemos un relato mitificado, no es necesario volver a mirarlo. Pero la virtud de nuestra historia es que no está poblada por monstruos, sino por personas que, respondiendo de mejor o peor manera, forjaron el Chile de hoy. Mientras más nos separemos de ese pasado, protegiéndonos en una esfera aparte de las realidades difíciles de nuestra historia, menos prevenidos estaremos para defender los logros alcanzados. Menos aun, por cierto, seremos capaces de sacar las lecciones que se necesitan.
Ver columna en Pulso