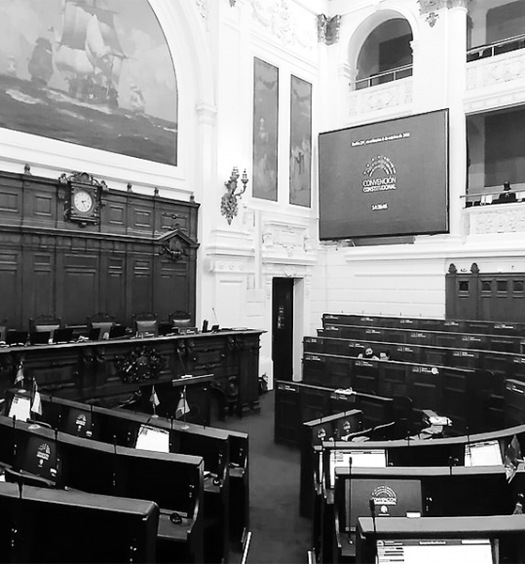La montaña mágica
Texto publicado en revista Capital, 08.06.2017
Cuando los niños chilenos dibujan un paisaje, su fondo suelen ser enormes montañas. Las cumbres coronadas de nieve, después de todo, siempre parecen estar vigilándonos. No por nada los mapuche las identificaron como el lugar de habitación de los espíritus ancestrales, mientras que para los incas-que tuvieron una enorme influencia en nuestro territorio- eran el lugar más próximo a la deidad, donde se le ofrecían importantes sacrificios (eso es la niña del cerro El Plomo, que Miguel Serrano murió alegando que había que devolver al cerro para reestablecer los equilibrios cósmicos). El espíritu humano, definitivamente, interactúa de manera especial con las alturas. Los montañistas empeñan sus vidas, y muchas veces las pierden, por habitar unos momentos entre estos gigantes. Y no son pocos los que alegan haber entrado en las alturas en contacto directo con la divinidad: desde Moisés, a quien Dios mismo entrega las tablas de la ley en la cumbre de un cerro, hasta Nietzsche, quien aseguraba que el eterno retorno le había sido revelado en un paseo por las montañas que rodeaban su refugio suizo en Sils-María.
La vida de montaña, entonces, transforma al ser humano para bien, expandiendo su interior. Testimonio de ello ha quedado en las cartas del filósofo alemán al que ya aludimos, cuya primera opinión sobe su retiro alpino fue muy negativa, pero que a las dos semanas afirmaba haber encontrado el paraíso en la tierra. Otro tanto ocurrió con el naturalista y filósofo anarquista francés Eliseo Réclus, quien describe su proceso de enamoramiento de las cumbres en su librito “La Montaña”. Allí nos dice: “si había sentido alegría durante mis primeros pasos en la montaña, fue por haber entrado en la soledad, y porque rocas, bosques, y todo un nuevo mundo, se elevaban entre mí y mi triste pasado. Pero comprendí un día que una nueva pasión se había deslizado en mi alma. Amaba a la montaña por sí misma, gustaba de su cabeza tranquila y altiva, iluminada por el sol cuando ya las sombras cubrían todo lo demás. Gustaba de sus fuertes hombros cargados de hielos de azulados reflejos; de sus laderas, en que los pastos alternan con los bosques y las quebradas; de sus poderosas raíces, extendidas a lo lejos como las de un inmenso árbol, y separadas por valles con sus riachuelos, cascadas, lagos y praderas. Gustaba de toda la montaña, hasta del musgo amarillo o verde que crece en la roca, hasta de la piedra solitaria que brilla en medio del pastizal”. Nada distinto a la oda a la montaña como espacio de genuina libertad y felicidad que hace Vicente Pérez Rosales en sus “Recuerdos del pasado”.
En mi caso, vine a descubrir la montaña de viejo. Mi abuelo y mi padre fueron montañistas, y mi infancia está marcada por subidas a esquiar a Antillanca, en el volcán Casablanca, y pasadas por Farellones, donde está el refugio de mis abuelos, y donde mi familia arroja las cenizas de sus muertos en un imponente acantilado coronado por una cruz. Sin embargo, luego de haber dejado de esquiar por un accidente, y sin sentir mayor atracción por las alturas y el frío, mis únicas experiencias de montaña se redujeron a los funerales y a un par de ascensiones al volcán Calbuco desde Ensenada junto a un amigo montañista, cada una más peligrosa que la otra para alguien sin experiencia.
Lo que me entregó una nueva oportunidad para descubrir los cerros y las montañas, y las diversas formas en que uno puede aproximarse a ellos, ha sido el “trail running”, que se traduce algo así como “correr por senderos”. Muchas de las rutas de este deporte, que crece cada vez más en popularidad, son por cerros y montañas. Es una forma nueva de vivir nuestro territorio: de una mascada se abarca todo un espacio. Se pueden correr rutas desde 5 hasta 100 kilómetros, dependiendo del estado físico y las ganas. Se puede correr en solitario, en pareja, que es lo que más me gusta, o en grupos. Y también es un deporte cuya cultura dominante, por suerte, no está marcada por el insoportable sanismo que a veces coloniza los espacios deportivos. Luego de correr, lo normal es celebrar entre cervezas y hamburguesas.
Lampa, Futangue, el parque San Carlos de Apoquindo, el Aguas de Ramón, el Metropolitano, el cerro Manquehue, el cerro El Carbón, Hornopirén (donde en la punta del cerro, después de haber atravesado un mar de barro y raíces, nos esperaban con melones y roscas con azúcar flor) y un sinfín de otros lugares, que pueden revisarse en corre.cl o tusdesafios.com, han sido escenario de estos eventos. Pero, de entre los que he ido, el más impresionante ha sido Corralco, en el parque Malalcahuello-Nalcas. Su paisaje combina las dunas de piedra volcánica, negras y rojas, con un increíble bosque de araucarias. Y la nieve, que, dependiendo de la época del año, se remite a la cumbre del volcán Lonquimay o se extiende por todo el panorama.
Cuando decidimos ir a esta carrera, que es a mediados de noviembre, de inmediato revisé la posibilidad de quedarnos en el “Corralco Hotel & Spa”. Recorrí Groupon, Cuponatic, Atrápalo y Despegar.com. Era un hotel caro, pero su ubicación al pie mismo del volcán parecía perfecta en función de nuestro plan. Había groupones para la fecha, pero cuando llamé para preguntar por ellos me dijeron que, dado el evento, no podían usarse. Luego lanzaron una “oferta” para los corredores que era básicamente el precio normal de temporada baja. Finalmente compré una oferta de “Atrápalo” que incluía la comida. Algo muy conveniente después de correr por los cerros.
Apenas llegamos al hotel, al que conviene ir en auto propio, la belleza del lugar borró de mi memoria cualquier referencia a los ahorros frustrados: en medio de un bosque de araucarias, directamente en la falda del volcán, una buena pieza y una enorme piscina temperada cumplían con todas las expectativas imaginables. La carrera, además, fue increíble. Una mezcla impresionante de bosque, cerros y acarreos, con paisajes que a ratos parecían de otro planeta. Y la comida de la noche en el hotel, así como su desayuno, son de los mejores buffet que he probado en mi vida, llenos de guiños a los productos de la zona.
Pero, a pesar de todo, no fue el hotel, con sus lujos, lo que más me fascinó. Sino la montaña, que era lo que hacía mágico al hotel. Y, mientras corría, pensaba en el enorme regalo que significa haber nacido en un país que es casi una angosta trinchera entre el mar y la montaña. Y lo poco que aprovechamos todavía las bondades de la cordillera. El enorme potencial inexplorado que ella guarda para quien aprende a convivir con ella en todas las temporadas.
Este año subí por una semana a trabajar al refugio de Farellones. Volví a esquiar luego de muchos años. Pude observar vizcachas, cóndores, tucúqueres y una serie de otros animales. Fui a presentarle mis respetos a los antepasados que ya partieron, y dormí acurrucado por un silencio que, a estas alturas de la vida como santiaguino, parecía irreal. Ni hablar del aire puro, cuyo efecto es amplificado por el hecho de tener la horrenda nube de smog de Santiago a la vista, por allá abajo. Pude ver el pueblito de Farellones, su cancha de esquí y su tradicional restorán, “El montañés”, convertidos en un atractivo espacio abierto al turismo y a la clase media, que de a poco comienza a hacer suyos los deportes de montaña antes sólo reservados a los más ricos. Y escribo esta columna, todavía acá arriba, convencido de que acercarnos como país a este mundo y aprender a hablar su idioma, que va mucho más allá del de las tablas y las parkas, puede entregarnos bienes que no imaginamos todavía, revelándonos una versión más profunda de Chile, de nosotros mismos, que ha permanecido oculta y a la espera. Como cuando el viento se lleva el smog de Santiago, y el Costanera Centener, que tanto nos impresiona y maravilla cuando la ciudad está cubierta, se revela como una ínfima aguja enterrada a los pies de los verdaderos y eternos colosos que han observado, en silencio, toda nuestra historia.
Ver texto en revista Capital