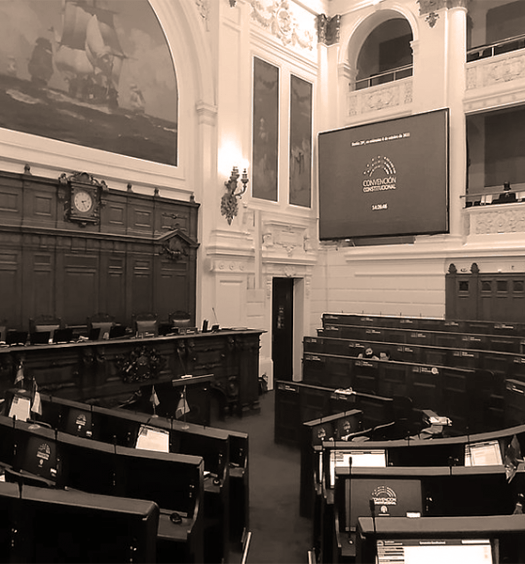Autonomía extraviada
Columna publicada en La Tercera, 19.08.2015
Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca asegurar el derecho de los menores a tener vida privada y gozar de intimidad personal. En concreto, esto significará que tendrán espacios de comunicación protegidos de la “intromisión” de los padres. Para la narrativa progresista, se trata de un indudable paso hacia adelante: en su lógica, cualquier extensión de los derechos individuales implica acercarse un poco más hacia la liberación definitiva.
Es difícil imaginar un mejor ejemplo de las dificultades que enfrenta la concepción inflacionaria de los derechos. En efecto, este discurso tiene una comprensión tan estrecha de la autonomía individual, que le cuesta mucho percibir la complejidad propia de lo humano. Y aunque nadie podría negar la importancia de la autonomía en la modernidad, es indispensable comprender que ésta no emerge de la nada, sino que requiere cierto tipo de comunidades. La primera de ellas, desde luego, es la familia; pero la lógica que subyace al proyecto es precisamente la contraria: los padres representarían una grave amenaza para el ejercicio de la autonomía.
Con todo, ¿puede decirse que el principal escollo para que nuestros niños sean libres y tengan intimidad radica en su familia? ¿No sabe acaso Estela Ortiz que en Chile el orden familiar está completamente erosionado? ¿No se ha enterado de que las familias simplemente no cuentan con los medios para cumplir sus funciones más elementales? ¿De verdad cree que el Sename, los matinales, la publicidad o Kidzania pueden reemplazar a los padres? ¿Cómo podemos pedirles a éstos que sean responsables si carecen de los mínimos instrumentos necesarios? ¿Cómo no ver que una normativa así deja abierta la puerta para todo tipo de manipulaciones? Piénsese, por ejemplo, en lo que puede significar -en la era digital- que los niños tengan derecho a comunicar sin “intromisión” de sus padres.
Gramsci decía que la familia es el primer organismo moral, porque si ella no logra transmitir ciertos bienes, nadie puede hacerlo en su lugar. Cuando la familia se desarticula se genera un espacio de anomía, que redunda en graves problemas sociales. Por lo mismo, una autonomía pensada al margen de la familia es simplemente una ilusión ilustrada sin correspondencia alguna con la realidad. Después de todo, el primer “derecho” de los niños es el tener padres responsables de su bienestar, y conscientes del carácter indelegable de esa responsabilidad.
En suma, el mismo gobierno que dice aspirar a una sociedad más fraterna olvida que la auténtica libertad sólo puede educarse en familia. Esta constituye un lugar de donación y gratuidad que no puede -bajo ningún punto de vista- ser vista como un contrato. Mientras no seamos capaces de mirar a la familia como categoría propiamente política, seguiremos entrampados en un individualismo ramplón y sin destino, pensando que nuestros problemas pasan por la intromisión indebida de los padres en la intimidad de sus hijos. Vaya delirio.
Ver columna en La Tercera